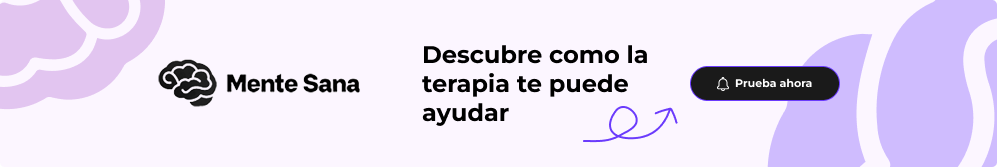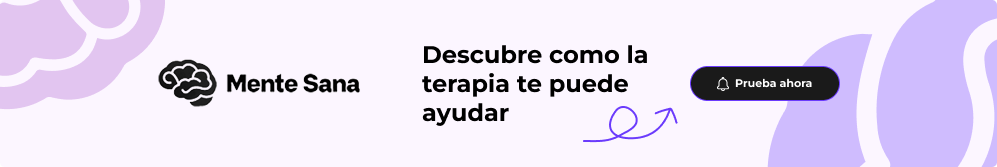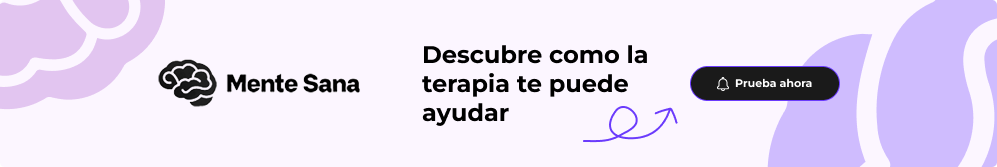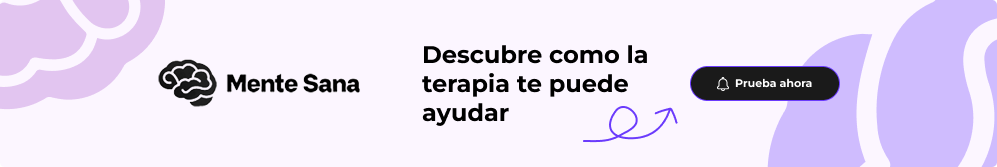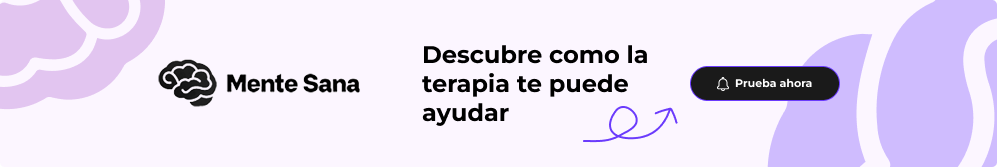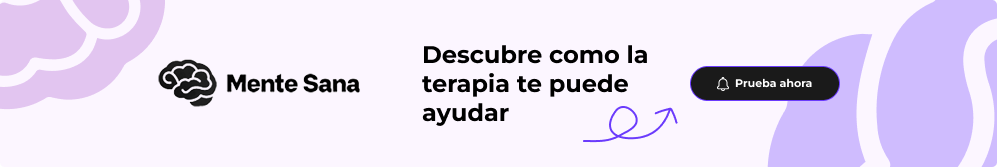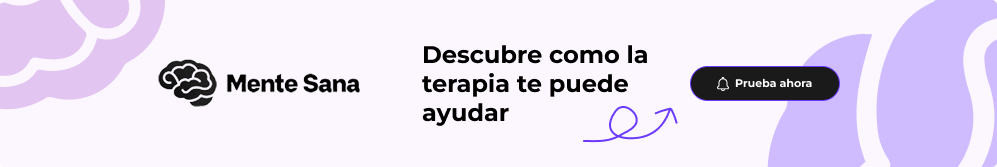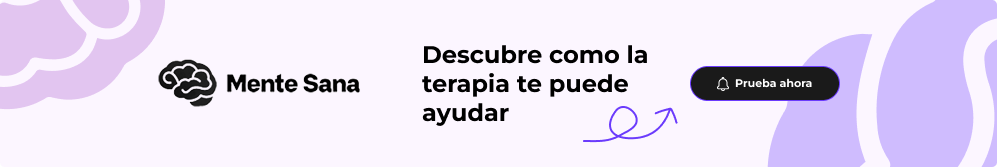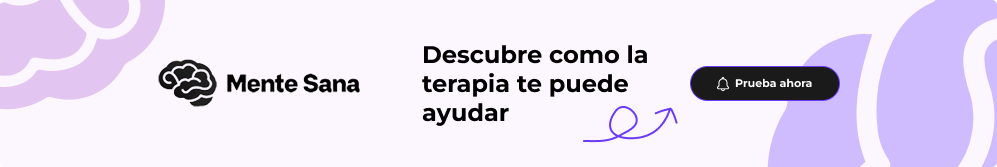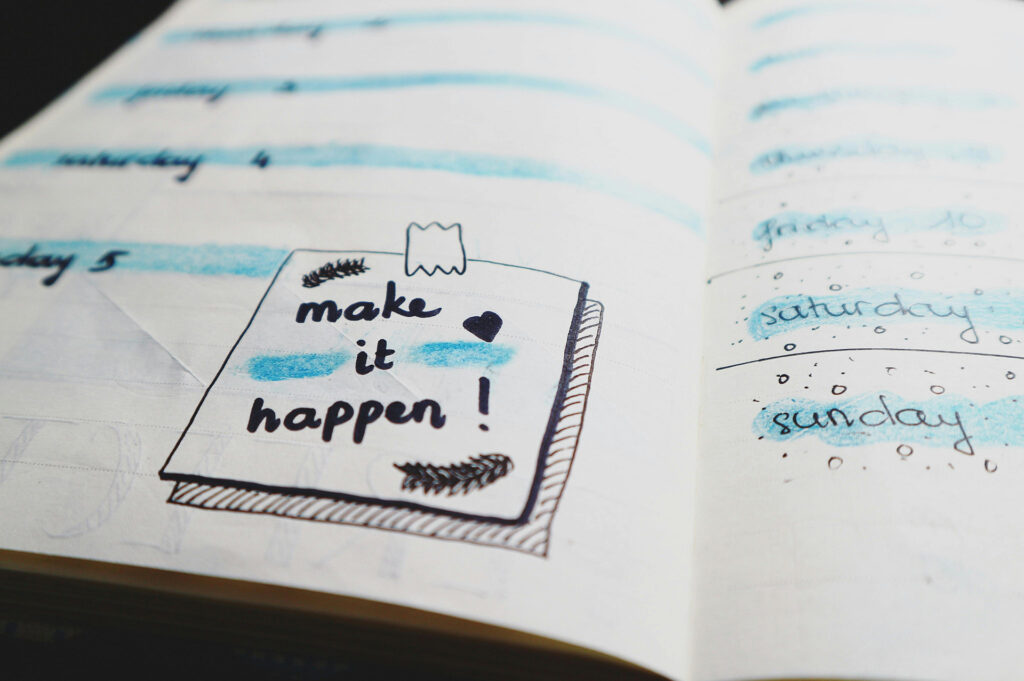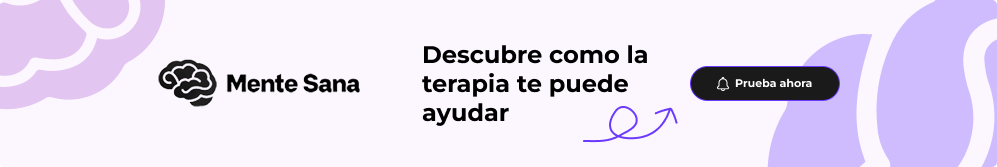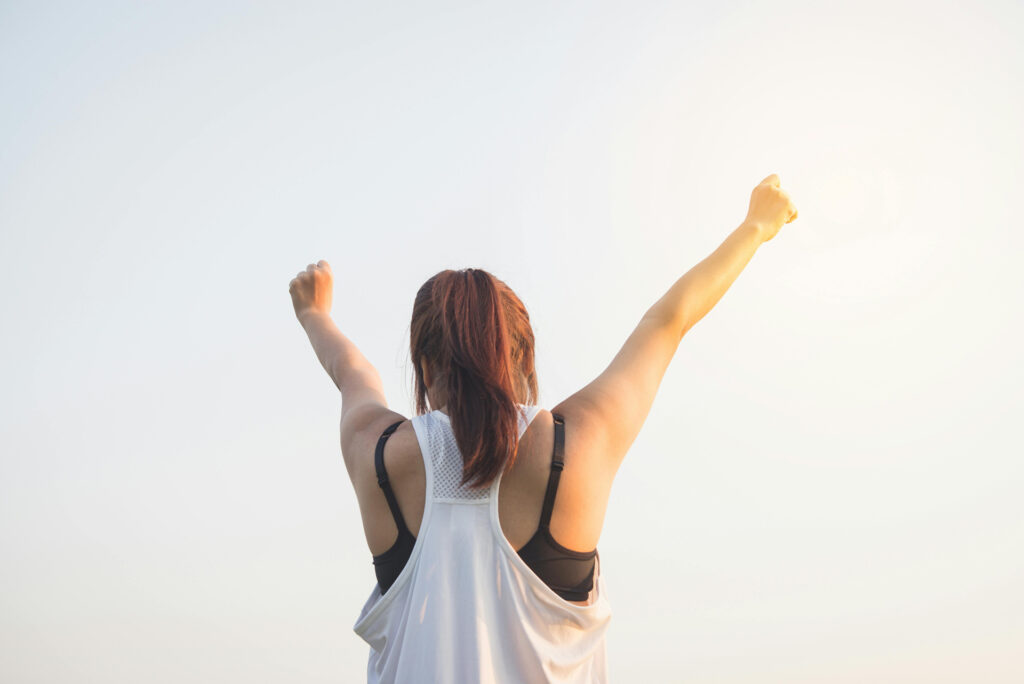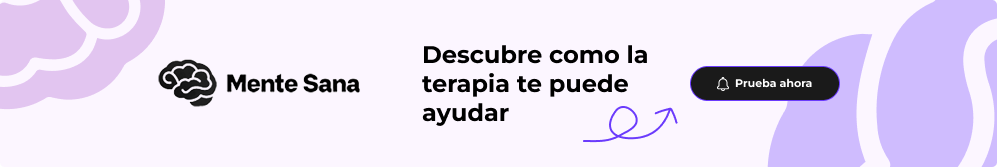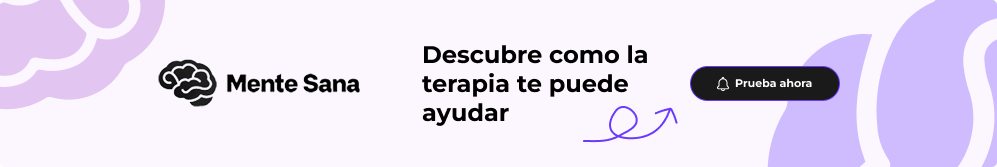Alguna vez has experimentado un pensamiento que aparece de la nada, que genere incomodidad y no sabes cómo detenerlo, se denominan pensamientos intrusivos. Es importante saber que son los pensamientos intrusivos y ejemplos para poder reconocerlos.
Estos pensamientos generan un malestar en el bienestar emocional y mental, pero ¿Cómo los puedo reconocer? ¿Qué hago para gestionarlos?
Aquí encontrarás qué son los pensamientos intrusivos y ejemplos para reconocer.

Pensamientos intrusivos
Los pensamientos intrusivos son ideas, imágenes o impulsos no deseados que aparecen de forma inesperada y que generan un malestar emocional, así como incomodidad.
Los pensamientos intrusivos son egodistónicos, es decir, no están en sintonía con los valores, deseos e intenciones de la persona. En ocasiones son tan inesperados que te cuestionas. ¿Por qué pienso esto?, ¿pensarlo me hace ser mala persona?
La característica principal de los pensamientos intrusivos es que no son deseados y suelen ser irracionales; de igual forma, no concuerdan con el estado de ánimo y la situación que se está viviendo en el momento.
Es importante entender que no es lo mismo que las preocupaciones diarias o reflexiones sobre situaciones que se estén viviendo. Los pensamientos intrusivos son más comunes de lo que se cree, cualquier persona puede experimentarlo, lo ha experimentado o lo hará en un futuro.
Que tengas un pensamiento intrusivo no significa que seas mala persona, que estés loco o que harás lo que estás pensando. Recuerda, son pensamientos, no son órdenes ni intenciones.
Te puede interesar: Sobrepensar. Estrategias para calmar la mente
Si sientes que estás teniendo pensamientos intrusivos y que te están ocasionando ansiedad o malestar emocional, puedes acudir a terapia psicológica. El acompañamiento psicológico te puede ayudar a que aprendas estrategias para poder gestionarlas. Contáctanos.
Pensamientos intrusivos y ejemplos
Como se ha mencionado, en algún momento se ha experimentado algún pensamiento intrusivo. Pueden cumplir un patrón y llegar en el momento menos esperado.
Aquí encontrarás algunos pensamientos intrusivos y ejemplos que te pueden ayudar a reconocer.
Pensamientos intrusivos sexuales
Estos pensamientos pueden incluir imágenes o fantasías sexuales inapropiadas o no deseadas, por ejemplo, con adolescentes, incesto o con amigos con un gran vínculo. Es importante que estos pensamientos o intervenciones se manejen con extrema sensibilidad.
También se debe entender que tener estos pensamientos no significa que se vaya a actuar según ellos. Los pensamientos intrusivos no son reales.
Pensamientos intrusivos sobre hacer daño
Son pensamientos centrados en hacer daño o tener actos violentos, involucran imágenes sobre hacer daño a otras personas como a sí mismo.
Estos pensamientos pueden ser perturbadores y esto es debido a que son totalmente lo contrario a los valores y la personalidad. Los pensamientos intrusivos y ejemplos que puedes experimentar en esta situación son violentos, imaginar accidentes o donde haces daño a otros.
Por ejemplo, “¿si empujo al alguien por las escaleras?” “¿si le hago daño a mi hijo?” “¿si voy conduciendo y doy un volantazo?”
Estos pensamientos intrusivos y ejemplos son solo algunos de los que puedes experimentar, pero recuerda que lo pienses no implica que los cumplas.
Pensamientos intrusivos sobre la muerte
Los pensamientos intrusivos sobre la muerte suelen ser desagradables, generan preocupación excesiva, así como miedo y ansiedad. Estos pensamientos también están relacionados con las autolesiones.
“¿si me hago daño?” “¿si me lanzo de aquí moriré?” y, “¿si algo le sucede a algún familiar y fallece?”
Normalmente, estos pensamientos también son gráficos y la respuesta común es tratar de evitarlos y hacer otra actividad para distraerse.
Pensamientos intrusivos sobre las relaciones
Están relacionados con las dudas que se tienen de la relación, así como angustia sobre infidelidades.
Estos pensamientos no reflejan la relación o los sentimientos que estén implicados.
También se pueden experimentar pensamientos intrusivos sobre la propia identidad, no saber quiénes son o preguntarse sobre su existencia, así como su orientación sexual.
Pensamientos intrusivos por trastornos
Es importante entender que al padecer un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y estrés postraumático (TEPT), puedes experimentar pensamientos intrusivos; esto es debido a su naturaleza en dichos trastornos.
Asociados a enfermedades como violencia o accidentes según los traumas y eventos vividos. También están asociados al orden, asimetría o limpieza. Con el TEPT está más en dirección a revivir los eventos traumáticos.
Los pensamientos intrusivos y ejemplos que te pueden ayudar a identificar cuando tener impulsos de hacer algo son: querer gritar en medio de un salón, salir corriendo o golpear a alguien. Los pensamientos intrusivos no son solo de violencia.
También puedes cuestionarte sobre las enfermedades o imaginar microbios en algunos sitios.
Si te sientes identificada con alguno de estos pensamientos intrusivos y ejemplos que has leído aquí, puedes acudir a terapia psicológica. Recuerda que no estás loco, no estás perdiendo la razón, pero la terapia te puede ayudar a gestionar estos pensamientos. Contáctanos.

Características de los pensamientos intrusivos
En líneas anteriores pudiste leer pensamientos intrusivos y ejemplos para poder reconocer los tipos. No es lo mismo una preocupación o reflexión, incluso rumiar sobre un pensamiento que tener un pensamiento intrusivo.
Aquí algunas características de los pensamientos intrusivos.
- Naturaleza: los pensamientos intrusivos suelen ser involuntarios, son inesperados y muy irracionales, de la misma forma que no tienen que ver con el contexto de lo que se están viviendo. En cambio, las preocupaciones están relacionadas con lo que se está viviendo.
- Contenido: los temas son perturbadores o pensamientos tabús, dan miedo e incomodad en extremo. Se tratan sobre violencia tanto hacia uno mismo como a otras personas.
- Emociones: suelen generar angustia, ansiedad y miedo por las características de los pensamientos. Provocan un malestar intenso.
- Control: como se ha mencionado, son involuntarios, se sienten incapaces de detenerlos o controlarlos.
- Impacto: los pensamientos intrusivos pueden ser tan abrumadores e incómodos que pueden tener un impacto en el bienestar mental y emocional de la persona.
Los pensamientos intrusos son egodistónicos, causan malestar y tienen un gran conflicto con los valores y con quienes son realmente. No se alinean con el sistema de creencias.
Si sientes que los pensamientos intrusivos están afectando significativamente tu calidad de vida, te sientes más ansiosa, triste y no te puedes concentrar, no dudes en buscar ayuda profesional. La terapia te proporciona estrategias para gestionar estos pensamientos. Contáctanos.
Es importante entender que las causas de los pensamientos intrusivos aún no han sido de un solo factor; se puede presentar por múltiples factores. Tanto trastornos adyacentes como por situaciones o “una forma de proteger la mente”, la cual investigadores han estudiado.
Puede presentarse por trastorno tipo: trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), trastorno de estrés postraumático (TEPT), trastorno de pánico, depresión, ansiedad, entre otros.
Los pensamientos intrusivos que se puedan dar por ansiedad son considerar que algo malo puede suceder en una entrevista de trabajo o incluso que les dará un paro cardiaco, lo cual ocurre también con el trastorno de pánico.
Como se menciona anteriormente en el TOC es el miedo, la repetición y la limpieza. Los pensamientos intrusivos se pueden gestionar.
Primeros pasos para gestionarlos
Ten en cuenta que pueden ser pasos que puedes seguir en tu hogar, pero la mayor recomendación siempre será la búsqueda de ayuda profesional.
Aquí encontrarás algunas estrategias.
- Psicoeducación: buscar información sobre los pensamientos intrusivos ayuda a saber qué son, características y cómo reconocerlos.
- Etiquetarlos: una vez que empiezas a reconocerlos, le puedes colocar la etiqueta de “esto es un pensamiento intrusivo y no la realidad”, que te ayuda a distanciarte de él.
- Observación sin juicio: verlos como una nube pasajera, saber que solo están llegando por un tiempo determinado y que no son la verdad absoluta y que tampoco te definen.
Como se ha mencionado, estos son pequeños pasos que puedes ir integrando en tu día a día. Aquí encontrarás otras estrategias que pueden ser aplicadas de la mano de un profesional de la salud mental.
- Detached mindfulness: es una técnica terapéutica que ayuda a observar los pensamientos sin juicios e intentar controlarlos. Se trabaja dentro de la terapia metacognitiva, pero también con estrategias de defusión cognitiva. Las metáforas ayudan, como dejar pasar la nube.
- Método socrático: hacer preguntas sobre las pruebas de este pensamiento, de qué te sirve tenerlo y si es algo que verdaderamente esté pasando. Conseguir evidencias y saber que no son reales te ayudará.
- Terapia psicológica: la terapia cognitivo-conductual o terapias contextuales te pueden ayudar a gestionar estos pensamientos, ya que trabajan dentro de los patrones. En la terapia de exposición y prevención de respuestas cuando se está presentando por el TOC.
La medicación puede ser un factor que te puede ayudar, pero siempre de la mano de un profesional de la salud, médico de cabecera o psiquiatra. Recuerda no automedicarte ni autodiagnosticarte.

Conclusiones
Que estés pensando esto no significa que estés loco o que estés perdiendo la razón. Si bien es cierto que generan incomodidad, no es algo que se quedara para siempre, así como tampoco que lo pienses significa que lo cumplirás.
Cuando esté siendo recurrente, que esté afectando la calidad de vida y que ya no puedas más con el malestar, recuerda buscar ayuda profesional, solo sé amable con tu mente.
Referencias
en, P. (2024, January 23). Pensamientos intrusivos: ¿cómo identificar y tratar? Terapify.