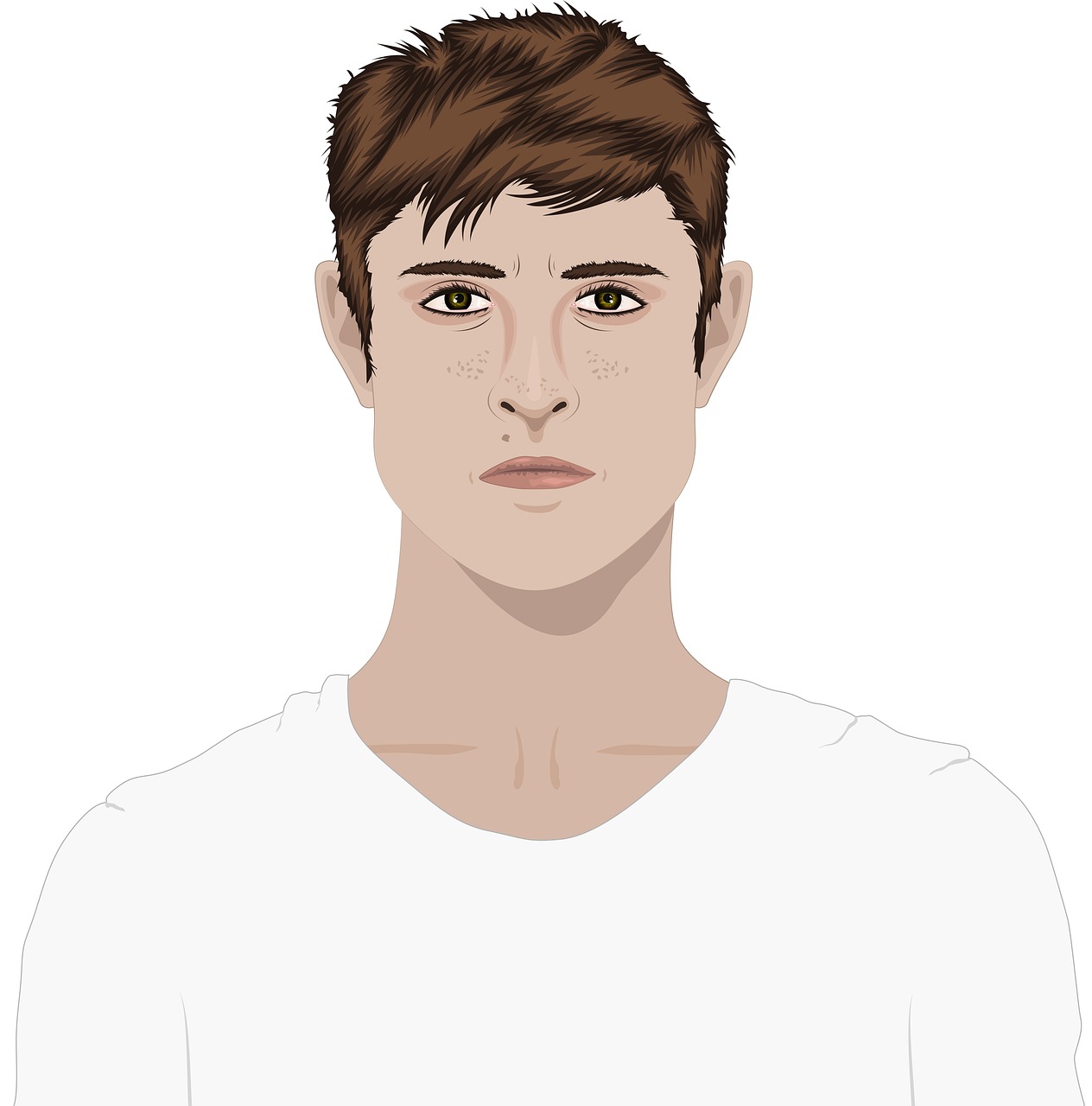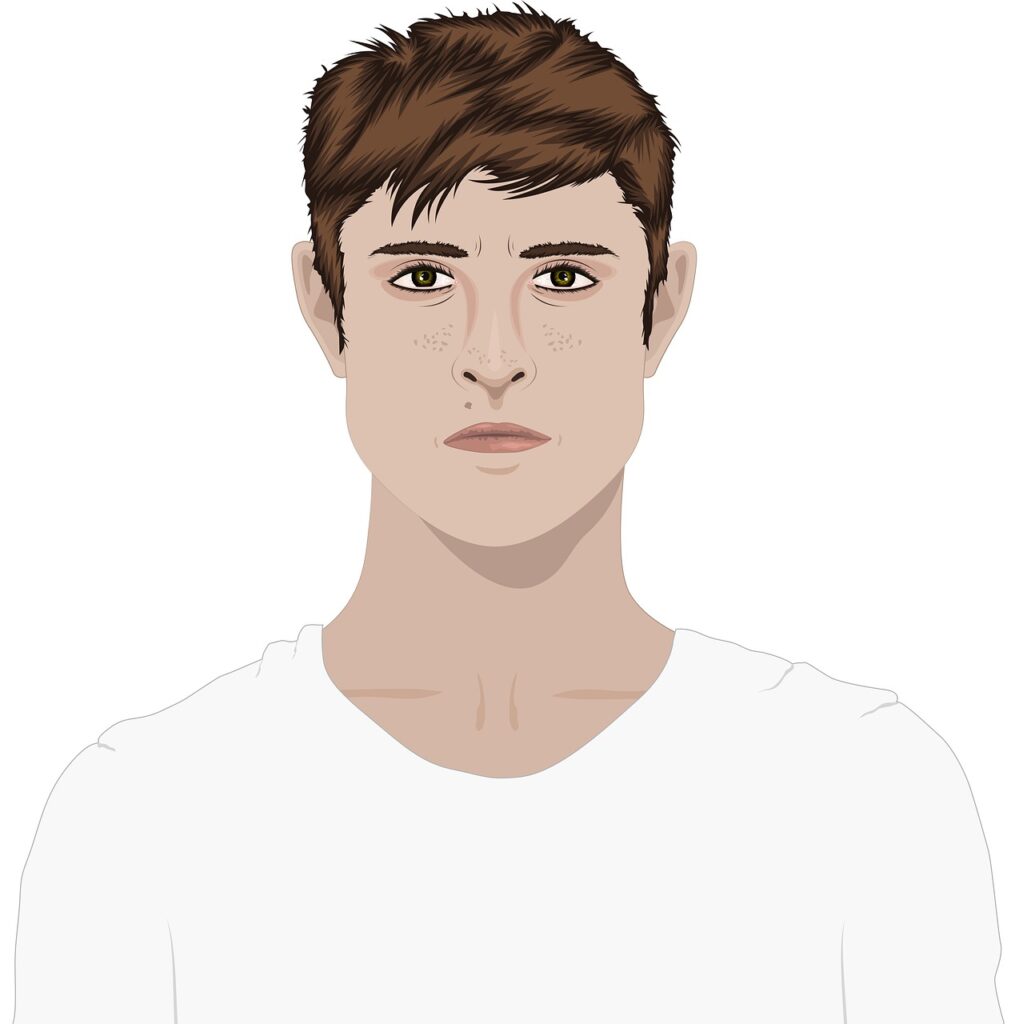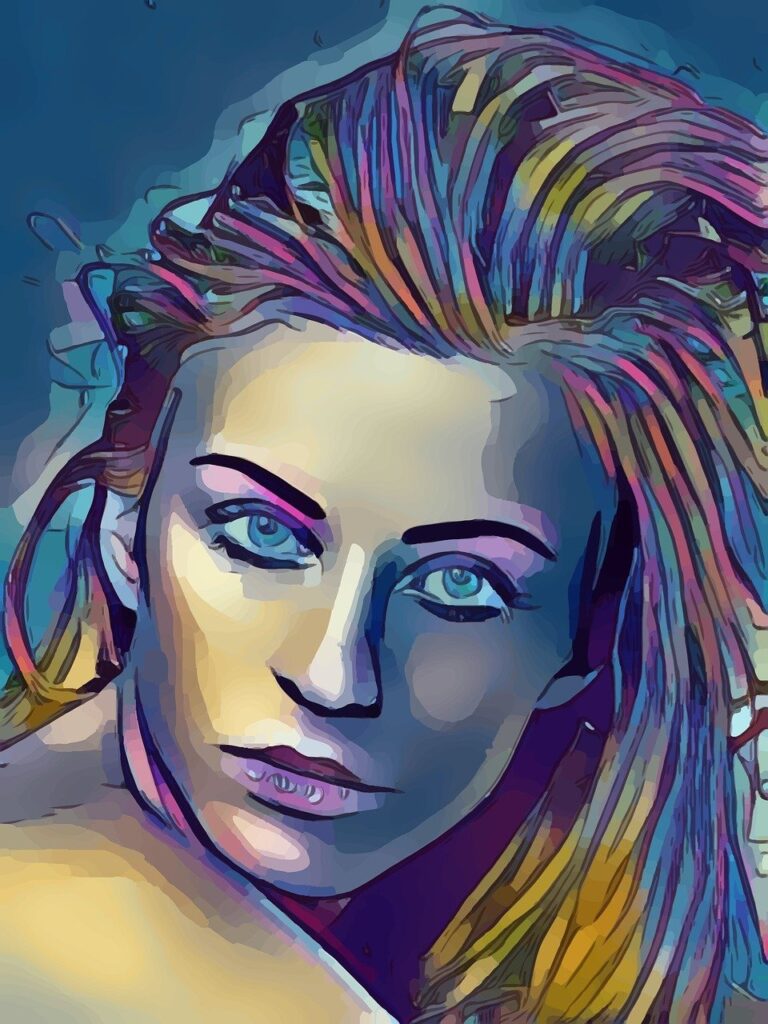La melancolía ha sido uno de los conceptos más ricos y profundos dentro de la psicología y la psiquiatría. Se la puede definir como una sensación asociada a la nostalgia y tristeza, a pesar de que algunas veces implica revivir buenos recuerdos.
Hace referencia a la tristeza profunda o al típico “estado de ánimo sombrío” que permanece constante.
Origen del concepto de melancolía
El término proviene del griego melas (negro) y cholé (bilis), haciendo referencia a la “bilis negra” que, según la medicina hipocrática, causaba este estado afectivo. El modelo médico antiguo, hablaba de 4 “humores corporales”; Sangre, Bilis amarilla, Bilis negra y la Flema), que explicaban las enfermedades físicas y mentales.
En este caso, la bilis negra estaba asociada a la introspección excesiva, la tristeza y el retiro social.
¿Qué es la melancolía?
En términos generales, la melancolía se describe como un estado emocional reflexivo caracterizado por una tristeza profunda, persistente y aparentemente inexplicable.
Sigmund Freud la definió como una pérdida inconsciente de un objeto amado, en la que el sujeto dirige hacia sí mismo los sentimientos de enojo y culpa, lo que deriva en una profunda desvalorización personal.
Aprende más sobre cómo cuidar tu salud mental con Mente Sana.
Las dos caras de la melancolía

En contextos clínicos, no solo implica un estado de ánimo triste, sino de una forma severa de trastornos depresivos. El DSM-5 reconoce un “especificador melancólico” en el trastorno depresivo mayor, que implica síntomas particulares como anhedonia (incapacidad para experimentar placer), falta de reactividad emocional, despertar temprano, pérdida significativa de peso y culpa excesiva. De igual manera, se asocia con disfunciones específicas en circuitos cerebrales relacionados con el procesamiento emocional, particularmente en regiones como la corteza prefrontal y el sistema límbico.
Pese a esto, la melancolía no siempre es vista exclusivamente como patológica. Sino que, anteriormente ha sido considerada como una fuente de reflexión profunda, sensibilidad estética y creatividad, que, en figuras filosóficas y literarias, permitió paso a obras maestras con una dimensión existencial.
Puede interesarte: Depresión y cansancio: la conexión entre ellas.
Tipos de melancolía
Puesto que la melancolía puede entenderse desde distintas disciplinas (psicología, psiquiatría, filosofía y arte), existen diferentes tipos para una mejor diferenciación:
- Melancolía clínica: Desde la psicopatología y la psiquiatría, es caracterizada por una depresión mayor melancólica, como subtipo grave de depresión, es decir, es referida como una melancolía – enfermedad.
- Melancolía existencial o filosófica: Asociada al vacío, la conciencia del tiempo, la finitud de la vida o el sinsentido existencial. Esta no es necesariamente patológica, sino más bien una forma profunda de reflexión emocional.
- Melancolía artística o creativa: Parte de la idea de la “Bilis negra”. Se relaciona con la introspección, la belleza del sufrimiento y la contemplación del dolor.
- Melancolía nostálgica o retroactiva: Entra en contacto con la nostalgia, evocando una tristeza suave por lo que fue o ya no es. Este tipo de melancolía es común en personas mayores o en momentos de transición vital. No necesariamente disfuncional, pero puede llevar al aislamiento si es persistente.
Melancolía desde una perspectiva psicológica y psiquiátrica
Debido a que este concepto ha evolucionado, explicaremos las principales categorizaciones:
- Melancolía como forma de depresión: En la psiquiatría actual, especialmente en el DSM-5 y CIE-11, la melancolía es entendida como un subtipo de trastorno depresivo mayor, con características clínicas bien definidas. A su vez, es considerada desde una forma más biológica y endógena de depresión, menos influida por factores externos o situacionales.
- Melancolía endógena y reactiva: Anteriormente, la melancolía endógena se refería al origen biológico, sin causa externa clara, con un curso cíclico y síntomas somáticos marcados. Mientras que la reactiva era desencadenada por eventos estresantes (pérdidas, traumas), por lo que estaba más asociada a un contexto psicosocial, con un curso más leve o autolimitado.
- Melancolía en el psicoanálisis: Freud hace una distinción clave entre duelo y melancolía, sosteniendo que la melancolía revela un conflicto interno no resuelto, donde la pérdida se transforma en agresión hacia el propio yo.
Lee también: “Estoy triste y no sé por qué”: Cuando la tristeza pesa demasiado.
Inicia tu proceso de sanación emocional hoy y contáctanos. Tu bienestar es primero.
Tratamiento

Actualmente, la melancolía severa, enmarcada dentro de la depresión mayor, requiere una aproximación integral que puede incluir psicoterapia y farmacoterapia antidepresiva.
En algunos casos resistentes, estudios afirman que pueden aplicarse terapias físicas como la estimulación magnética transcraneal o la terapia electroconvulsiva.
De igual manera, las rutinas estructuradas con horarios regulares, actividades y ejercicio físico, son de utilidad para mejorar el estado de ánimo.
Descubre cómo Reconocer y comprender la depresión… es parte del proceso.
Conclusión
Definir la melancolía resulta complejo por el amplio concepto de su naturaleza, que oscila entre una vivencia emocional humana profunda y una condición médica severa. La misma, acoge los conceptos de tristeza, reflexión y enfermedad, que surge desde perspectivas psicológicas, psiquiátricas y filosóficas.
Reconocer la melancolía como enfermedad, facilita marcar la diferencia en el pronóstico de las personas afectadas, permitiendo una intervención terapéutica adecuada.
Obtén la ayuda que necesitas y agenda una cita gratuita.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la melancolía en salud mental?
La melancolía, en términos clínicos, es un subtipo grave de depresión mayor caracterizado por anhedonia (pérdida del placer), culpa intensa, alteraciones del sueño, y síntomas físicos marcados como lentitud motora o pérdida de apetito. - ¿En qué se diferencia de la tristeza o la depresión común?
La melancolía implica una pérdida total de la capacidad para disfrutar y una mayor gravedad de síntomas, muchas veces sin causa aparente (endógena), a diferencia de la tristeza reactiva o depresiones más leves. - ¿Es lo mismo melancolía que nostalgia?
No. La nostalgia es una forma más afectiva, consciente y leve de tristeza ligada a recuerdos específicos. La melancolía, puede ser más profunda, ambigua y existencial, que en ocasiones forma parte de la depresión severa.
Referencias
Freud, S. (1917). Duelo y Melancolía. Obras completas, Volumen XIV.