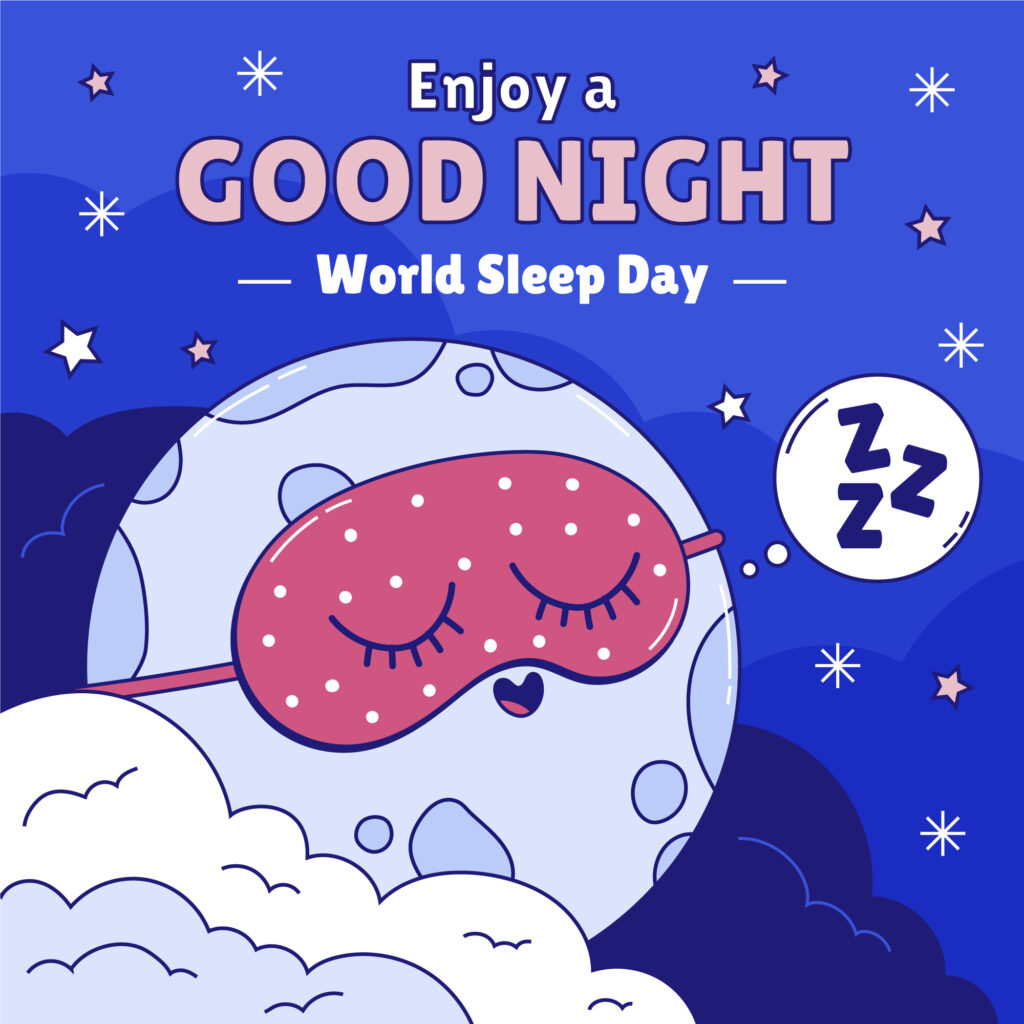La etapa de elegir una carrera o decidir un rumbo profesional es uno de los momentos más significativos en la vida. Muchas personas se preguntan qué hacer para encontrar su vocación y cumplir con la realización personal. En este proceso, la figura del orientador vocacional resulta fundamental, ya que permite explorar intereses, habilidades y valores para tomar decisiones informadas y satisfactorias.
Se ha demostrado que tener claridad sobre la vocación no solo incrementa la satisfacción laboral, sino que también mejora la salud mental y la motivación intrínseca.
¿Qué es un orientador vocacional?
Un orientador vocacional es un profesional, generalmente psicólogo especializado, que acompaña a las personas en el proceso de encontrar su camino académico y profesional. Su trabajo consiste en identificar los talentos, intereses, valores y fortalezas del individuo para guiarlo hacia un futuro más coherente con su identidad y metas.
Según la teoría de Holland (1997), la elección vocacional depende de la congruencia entre la personalidad y el ambiente laboral. El orientador utiliza pruebas psicométricas, entrevistas y dinámicas reflexivas para evaluar esta relación y así ayudar a tomar decisiones más acertadas.
Da el primer paso hacia una vida más saludable con nosotros.
¿Qué significa tener vocación?
El término vocación proviene del latín vocare, que significa “llamado”. En psicología, se entiende como la inclinación profunda hacia una actividad o profesión que da sentido y propósito a la vida. Tener vocación no es únicamente elegir un trabajo, sino sentir que el camino seleccionado conecta con la identidad personal y los valores.
La investigación ha mostrado que tener vocación se asocia con mayor compromiso laboral, menor agotamiento emocional y un incremento en la percepción de bienestar.
Cómo encontrar la vocación

Encontrar la vocación no siempre es un proceso rápido ni lineal. Muchas personas sienten confusión o presión social al decidir. Un orientador vocacional trabaja sobre las siguientes dimensiones clave:
- Autoconocimiento: Identificar intereses, habilidades, rasgos de personalidad, tipos de inteligencia y valores. Por ejemplo, las pruebas como el Inventario de Intereses de Strong, o distintos test de aptitudes o estilos de aprendizaje, ayudan a explorar áreas de afinidad.
- Exploración: Investigar carreras, oficios y oportunidades profesionales. Esto con planes de estudio en universidades, contenido de cursos o entrevistas con profesionales.
- Evaluación de valores: Elegir opciones que estén alineadas al propósito de vida. Esto incluye altruismo, creatividad, prestigio, flexibilidad, etc.
- Análisis de alternativas: El orientador vocacional ayuda a comparar ventajas, desventajas y compatibilidad con los intereses y capacidades.
- Toma de decisiones: Integrar la información recogida y elaborar un plan de acción. Aquí, el orientador vocacional fomenta la autonomía y la capacidad de tomar elecciones responsables.
Asimismo, participar en voluntariados, cursos cortos o pasantías, puede ser útil, así como utilizar la visualización a futuro, es decir, cómo se ve uno en 5 o 10 años ejerciendo la profesión.
El modelo de toma de decisiones de Gati & Asher (2001) propone que el orientador vocacional debe acompañar al estudiante a reducir la ansiedad y la indecisión, facilitando estrategias prácticas para avanzar.
Obtén la ayuda que necesitas y agenda una cita gratuita.
Beneficios de la orientación vocacional
Acudir a un orientador vocacional ofrece múltiples beneficios psicológicos y prácticos:
- Reducción de la ansiedad: Ayuda a manejar el miedo a equivocarse.
- Mayor motivación: Alinear intereses y metas incrementa el esfuerzo sostenido.
- Prevención del abandono académico: Quienes eligen carreras coherentes con sus valores tienen menos probabilidades de desertar (Allen & Robbins, 2010).
- Construcción de identidad: El proceso fortalece la autoconfianza y la claridad sobre el futuro.
Lee también: El poder de fijar metas: Tu brújula para un futuro brillante
Orientación vocacional en la vida adulta
Aunque suele relacionarse con adolescentes y jóvenes, la orientación vocacional también es útil en la adultez. Muchas personas atraviesan crisis de sentido, cambios de carrera o reinvención laboral. En estos casos, la ayuda profesional permite reencontrar la vocación y adaptarse a nuevas circunstancias.
La psicología positiva plantea que encontrar un propósito en la vida, incluso en etapas tardías, se asocia con mayor resiliencia y satisfacción.
Estrategias para avanzar hacia tu vocación

Si te preguntas ¿cómo encontrar mi camino?, estas prácticas pueden ayudarte:
- Reflexión personal: Piensa y escribe sobre momentos en los que te has sentido pleno y motivado.
- Explora intereses diversos: La flexibilidad sumada a la curiosidad abre las puertas hacia nuevas opciones.
- Acepta la incertidumbre: Es necesario entender que la vocación puede evolucionar con el tiempo. Asimismo, uno no necesita una única respuesta definitiva, es decir, puedes elegir un camino inicial y ajustarlo con la experiencia.
- Busca apoyo profesional: Encontrar la vocación por uno mismo es absolutamente posible, sin embargo, si se presentan muchas dudas o confusión, un orientador vocacional puede darte herramientas prácticas para estructurar tu decisión.
Puede interesarte: Libros de desarrollo personal: transforma tu vida
Encuentra el cambio que estás buscando y agenda tu cita gratuita.
Conclusiones
La vocación no es solo una elección profesional, sino un proceso de autoconocimiento que evoluciona con el tiempo, el cual requiere paciencia, pasión y fortalecimiento de valores.
Un orientador vocacional puede ser el acompañante ideal en este recorrido, brindando estrategias psicológicas y herramientas prácticas para encontrar un camino coherente con los valores personales. Tener vocación es, descubrir un propósito que da sentido a la vida y permite crecer en bienestar y realización.
Referencias