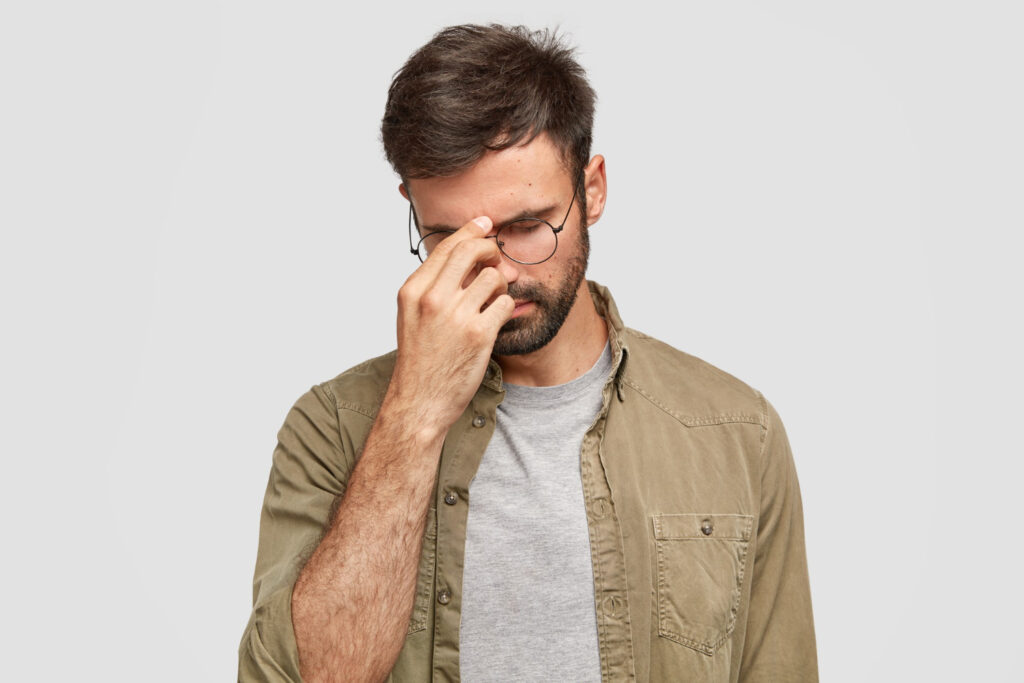El estrés postraumático, conocido clínicamente como Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), es un trastorno psicológico que puede desarrollarse después de experimentar o presenciar un evento traumático. Este trastorno se caracteriza por una alteración significativa del bienestar emocional, mental y fisiológico del individuo, interfiriendo en su vida cotidiana.
¿Qué es el estrés postraumático (TEPT)?
El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar algún evento traumático. El episodio traumático suele poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Sin embargo, el estrés postraumático no siempre surge por eventos necesariamente evidentes, marcados como un Trauma con una “T” mayúscula.
En este punto, sucesos como la muerte repentina de un ser querido, negligencia, pobreza, violencia emocional, un familiar enfermo, pueden ocasionar estrés postraumático.
En esta esfera se integran comentarios negativos repetidos, humillaciones escolares o laborales, la desaprobación parental, rechazos amorosos dolorosos, miedos infantiles no atendidos, separaciones, mudanzas, o cambios abruptos, también pueden ser traumas con “t” minúscula, que no son menos importantes.
Encuentra el cambio que estás buscando y agenda tu cita gratuita.
¿Cuáles son los síntomas del trastorno de estrés postraumático?

Para comprender correctamente qué es el estrés postraumático, se deben considerar cuatro tipos de síntomas:
- Reexperimentación: Flashbacks, pesadillas, pensamientos intrusivos relacionados.
- Evitación: Huir a los lugares, personas o situaciones que recuerden el trauma.
- Hiperactivación fisiológica: Hipervigilancia, reactividad, sobresaltos, irritabilidad, insomnio,
- Alteraciones cognitivas y emocionales: Sentimientos de culpa, vergüenza, ira, tristeza profunda o desapego.
De igual manera, cabe recalcar la diferencia del TEPT clásico y el TEPT complejo.
En el primero, predomina un estado de lucha/huida, con sobresaltos, flashbacks, ansiedad extrema e hipervigilancia. Mientras el TEPT complejo, suele presentar congelación, disociación, desvitalización, anestesia emocional y aislamiento.
¿Qué pasa en un cerebro con trauma?
Estudios muestran que el cortisol y la amígdala cerebral cumplen un rol esencial en la huella del trauma. Cuando un evento genera una descarga emocional intensa, el cerebro graba ese recuerdo con una nitidez y persistencia desproporcionadas, conservando las imágenes, sonidos, pensamientos, emociones y sensaciones corporales originales, produciendo síntomas de TEPT.
Asimismo, el estrés postraumático puede generar dificultades en la vida adulta, por la alta actividad cerebral del sistema límbico (respuesta emocional). De este modo, desde la Teoría Polivagal de Porges, el sistema puede quedar atrapado en estados de hiperactivación (ansiedad o hipervigilancia) o hipoactivación (disociación o bloqueo emocional), impidiendo que la persona se sienta segura incluso cuando el peligro ya pasó.

Da el primer paso hacia una vida más saludable con nosotros.
Estrés postraumático y disociación
En el trastorno de estrés postraumático, la disociación es una respuesta común cuando la mente se ve sobrepasada.
En lugar de luchar o huir, el sistema nervioso puede optar por desconectarse de la realidad como mecanismo de defensa, generando sensaciones de irrealidad, desconexión corporal o emocional, o pérdida de memoria.
Por eso, las personas con estrés postraumático, pueden desarrollar una estructura psíquica más fragmentada, dificultando la regulación emocional y la construcción de una narrativa coherente.
Anabel González sostiene que la disociación es un “modo de escape” cuando no se puede huir físicamente, es decir, una manera de sobrevivir separándose del dolor.
Aprende más sobre disociación en: Despersonalización: Identificando los síntomas
Conexión cuerpo – mente en el trauma
Ania Justo y Van der Kolk, sostienen que no basta con hablar del trauma, sino que es esencial trabajar con las sensaciones corporales, ya que el trauma también habita en el cuerpo.
El trauma no solo se recuerda, sino que se siente. El cuerpo guarda memorias traumáticas que pueden reactivarse ante estímulos aparentemente inofensivos. Por esto también, la memoria del trauma puede quedar almacenada corporalmente, incluso cuando la mente no puede recordarlo. Es decir, muchas experiencias traumáticas no se almacenan como recuerdos narrativos, sino como sensaciones físicas, tensiones y reacciones automáticas.

Superar el trauma
El tratamiento del TEPT requiere un enfoque integrador que combine intervenciones psicológicas, psicoeducación, regulación corporal y, en algunos casos, medicación.
La terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares), facilita la integración de estos recuerdos, desbloqueando el trauma congelado. Asimismo, otras intervenciones psicoterapéuticas pueden incluir prácticas como el yoga y las artes, para restaurar la conexión cuerpo-mente.
La atención temprana tras un trauma puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar un TEPT, puesto que reconocer, nombrar y tratar el estrés postraumático es un paso esencial hacia la recuperación.
No estás solo. En Mente Sana te ayudamos con tu proceso.
Conclusiones
Para comprender qué es el estrés postraumático, se debe considerar un trastorno que surge tras experimentar o presenciar un evento traumático o una serie de eventos traumáticos, que impacta profundamente la salud mental de quienes lo padecen.
Reconocer sus síntomas, buscar ayuda profesional temprana y aplicar tratamientos basados en evidencia son pasos clave para la recuperación. Comprender la disociación como una estrategia de supervivencia ayuda a abordarla con compasión y a enfocarse en terapias que favorezcan la reconexión con uno mismo, el cuerpo y el entorno.
Hablar del trauma ya no debe ser un tabú, sino una vía hacia la sanación, entendiendo qué es el estrés postraumático desde la compasión y la integración del cuerpo en el proceso terapéutico.
Referencias
Gómez Diter, M. N. (2023). El peligro de querer pasar página. Revista Digital Psicociencias.
González, A. (2012). Trastornos disociativos: Guía para el tratamiento con EMDR y otras terapias. Bilbao: Desclée De Brouwer.
Shapiro, F. (2015). Desensibilizacion Y Reprocesamiento por medio de Movimiento Ocular. México Pax Mexico
Van der Kolk, B. A. (2020). El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Madrid: Eleftheria.