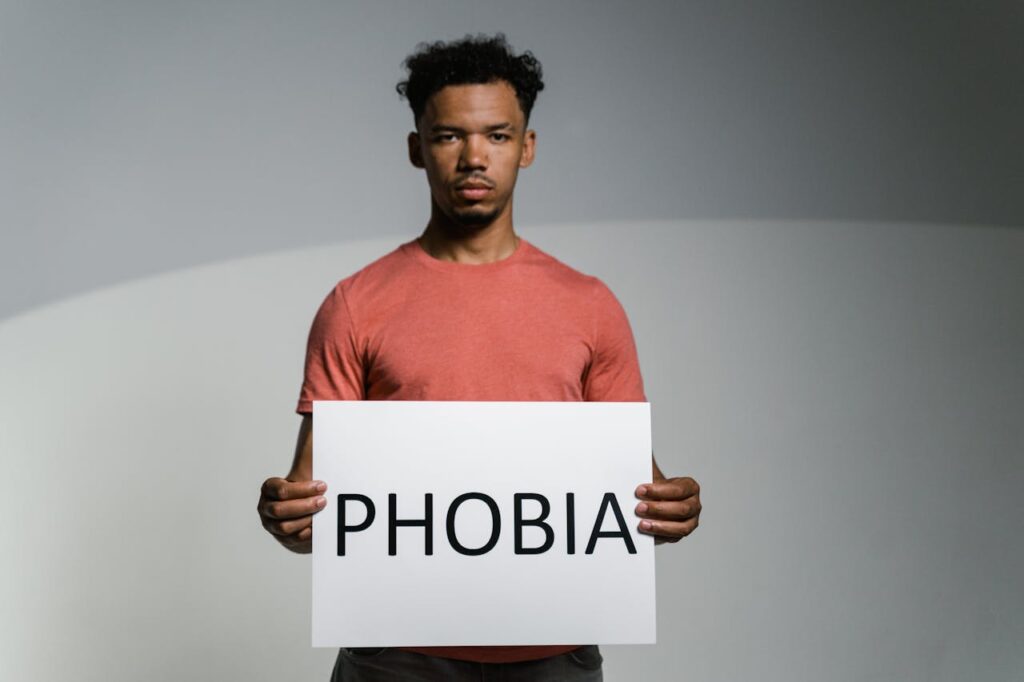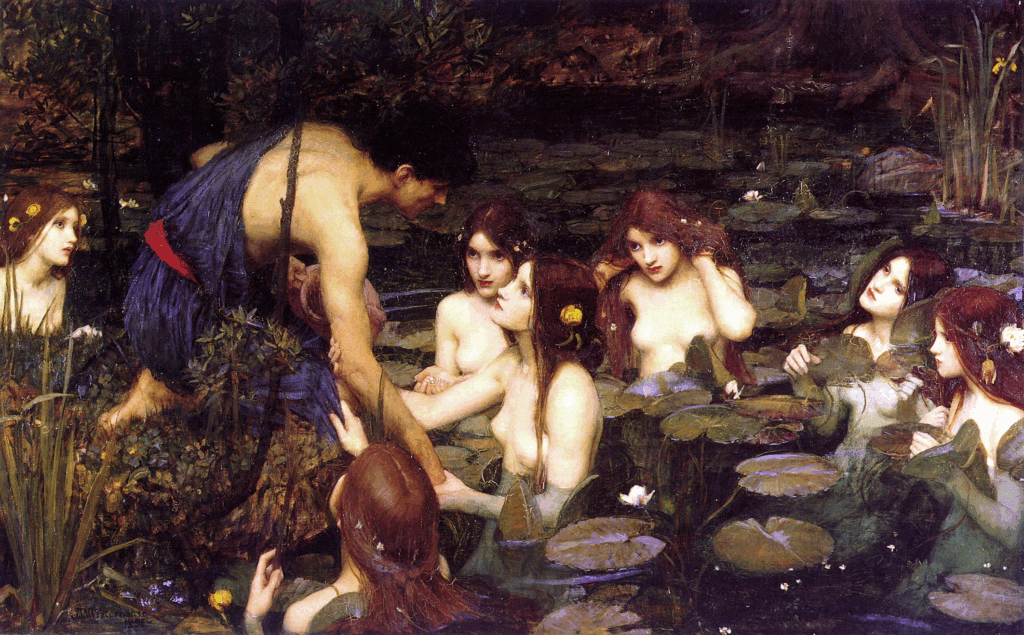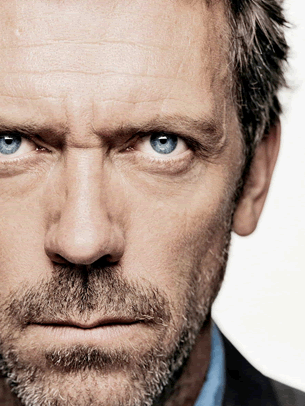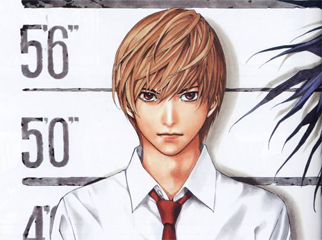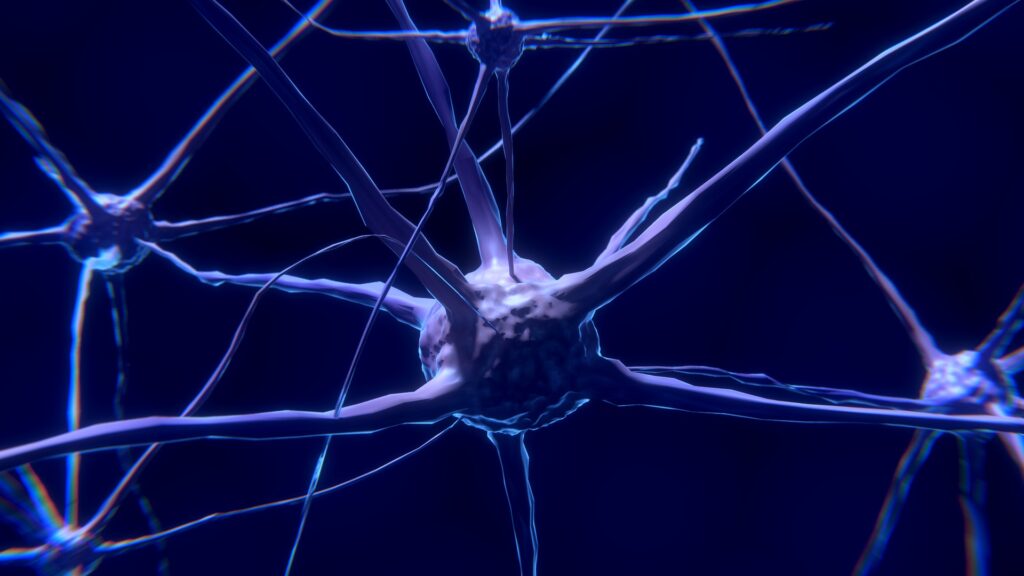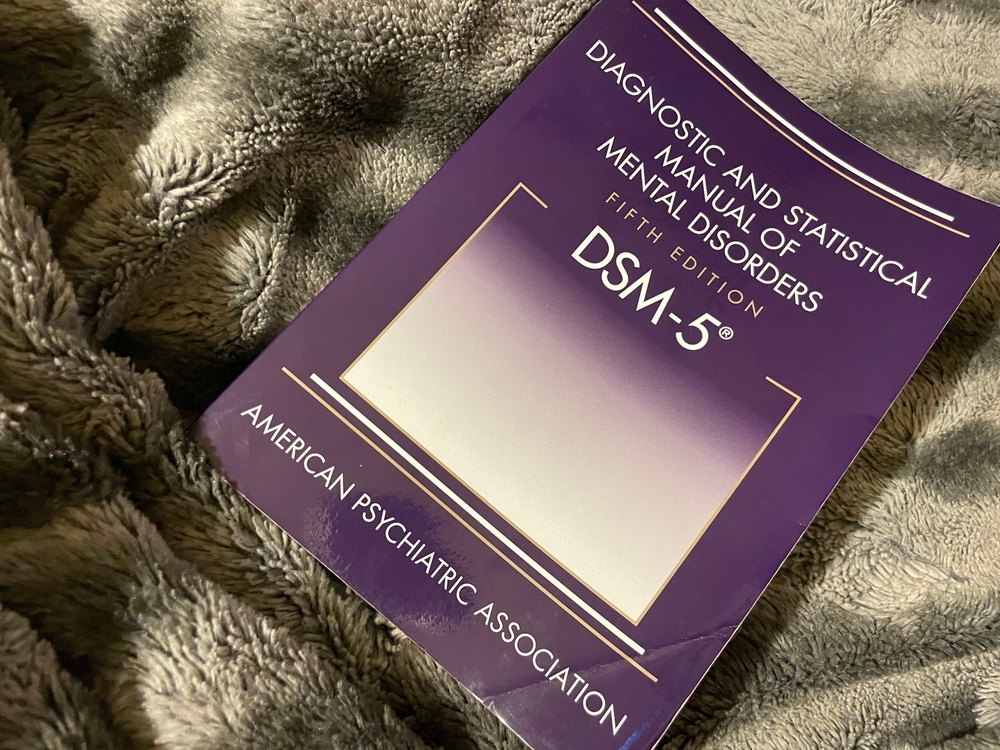Vomitar por ansiedad puede parecer que no, pero es algo totalmente normal y natural del cuerpo humano ante el peligro. O al menos lo que el propio cuerpo cree que puede ser un peligro, ya que la ansiedad lleva al cuerpo a reaccionar de forma inesperada, dando una complicada sensación de falta de control…y experimentar náuseas o vómitos no es tan extraño. Es una señal de nuestro cuerpo de que algo está pasando, y no podemos pasarla por alto, así que hoy aprenderemos a qué se debe éste fenómeno no tan aislado.
¿Qué es la ansiedad?
Como respuesta natural del cuerpo humano, la ansiedad se define como el sistema de alerta del organismo, al menos así lo es desde el punto de vista fisiológico por las reacciones que ocasiona. Es, ciertamente, displacentero, y desde un concepto más patológico se trata a la ansiedad como la reacción del organismo ante la amenaza, el miedo o situaciones estresantes, con una cantidad de síntomas que afectan de una forma u otra la calidad de vida de quien la padece, normalmente físicas como náuseas, palpitaciones, dolores de cabeza, etc. Sin embargo, uno de los síntomas más comunes y menos entendidos son aquellos asociados al sistema digestivo.

¿Cómo se relacionan la ansiedad y el sistema digestivo?
Se ha comprobado que la ansiedad afecta de forma muy estrecha al estómago y su proceso digestivo, ya que cuando una persona experimenta ansiedad, el cuerpo activa de forma casi que automática una cantidad de respuestas diseñadas para prepararse a ese peligro: huir o luchar.
La activación ocurre directamente en lo que llamamos el sistema nervioso simpático, que cumple funciones de preparación para esa lucha o huida al aumentar la frecuencia cardiaca y liberando adrenalina, preparándose para la acción, y el sistema digestivo se ve afectado por esta acción, que al afectar al sistema nervioso autónomo, controla las funciones vitales e involuntarias como la digestión.
Y el estómago es, de hecho, muy sensible. Los altos estados de ansiedad llevan a que todo el sistema digestivo esté activo, así tenemos la presencia de movimientos del tracto gastrointestinal, aceleración de la digestión, que se traducen en : náuseas o dolores abdominales. Diarrea, estreñimiento, o esa particular sensación que a veces describimos como tener el estómago revuelto.
Entonces ¿qué es vomitar por ansiedad? ¿Por qué ocurre?

Ocurre debido a un término llamado somatización, palabra acuñada por el neurólogo Wilhem Shekel para explicar el proceso en el que lo psicológico inducir síntomas somáticos, es decir corporales, convertir aquello psicológico en malestares físicos y reales como puede ser vomitar por ansiedad.
Al inicio, suele ser inconsciente. La persona no busca de forma activa convertir sus dolencias en un síntoma físico, de hecho hay muchas ocasiones dónde ni siquiera se es consciente de que existe un problema psicológico que ocasione estos síntomas, ya que no se es consciente del origen psicopatológico, por lo que no es una exageración, tampoco está fingiendo, realmente siente y experimenta esa respuesta.
En el caso del sistema digestivo, la somatización ocurre en gran parte de los casos, llevando a vomitar por ansiedad, es común, pero no por ello deja de ser incómodo o desagradable para la persona en cuestión. El origen no es más que una sobre alteración del sistema digestivo por mano del propio sistema nervioso.
¿Cómo manejarme si comienzo a vomitar por ansiedad?
No es agradable ni de cerca, pero el primer paso es perderle el miedo al vómito.
Resulta que nuestro cuerpo suele trabajar con reacciones en cadena, agobiarse, estresarse y asustarse genera respuestas que puede que nos agobien, estresen y asustan más de lo que ya estábamos, y en este caso suele ser contraproducente, la ansiedad es una serie de respuestas en cadena a las que primero debemos perderle el miedo.
Si presento miedo a vomitar, la ansiedad va a ir en aumento al tener que prepararme para el final desastroso que va a ser expulsarlo todo. ¿Qué nos queda? aceptarlo. Vas a vomitar, no va a ser agradable así que ve por un balde o el inodoro, agua fresca y un ambientador. Ten listo tu cepillo y la crema dental para cuando termines.

Relajarse
La frase que nadie quiere escuchar en medio de un momento ansioso, pero es vital para controlar las ganas de vomitar por ansiedad. Respira hondo, practica alguna técnica de relajación o respiración, y espera unos minutos, si dejamos de pensar con miedo a que el vómito va a ocurrir, empezará a bajar la necesidad poco a poco, o en su peor caso: a vomitar. Pero eso siempre puede limpiarse. Respira. Utiliza estos sencillos métodos de relajación como apoyo.
Cuida tu alimentación
Quizás parezca obvio, pero si no lo es no pasa nada con recordarlo: activar de forma tan agresiva al sistema digestivo puede llevar a irritarlo de manera permanente, o por un largo tiempo en el que lo más probable tengas un estómago muy sensible. Así que cuida lo que comes, no queremos alimentar esas náuseas para vomitar por ansiedad dándole alimentos que propicien una mala digestión o revuelvan el estómago.
Existen alimentos que ciertamente son propensos a alterar o irritar el tracto digestivo, así que ten cuidado.
Terapia psicológica
El vómito es un síntoma, es una señal de tu cuerpo para que lo escuches y le prestes atención. El vomitar por ansiedad es una manifestación de lo que ocurre con la mente, y no va a solucionarse solo respirando hondo y comiendo bien, no cuando su causa es debido a la propia ansiedad que debe tratarse con un terapeuta.
Puede que se necesite de alguna ayuda farmacológica si así lo ve necesario un psiquiatra, en especial para la implementación de ansiolíticos si es pertinente para el caso.

Conclusiones
Vomitar por ansiedad no es para nada agradable, tan contra placentero que es normal asustarse y odiar la experiencia, pero hay que mantener la calma, somatizar la ansiedad puede tener muchos caminos y el vómito, lamentablemente, es solo uno de ellos. Lo importante es escuchar al cuerpo y entender que se puede tratar de un malestar psicológico al que hay que trabajar de raíz para solucionar el problema del vómito.
Así que si experimentas vómitos recurrentes por tu ansiedad, en Mente Sana podemos ayudarte, agenda ya mismo tu cita gratuita y permítenos acompañarte en este viaje.
Referencia bibliográfica
MUÑOZ C, HAROLD. (2009). SOMATIZACIÓN: CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS. Revista Med, 17(1), 55-64.
¿Qué es el Sistema Nervioso Parasimpático? Diccionario Médico. Clínica U. Navarra. (n.d.)
Snell (2003) Neuroanatomía Clínica. Ed.Argentina, 5ta ed.2003