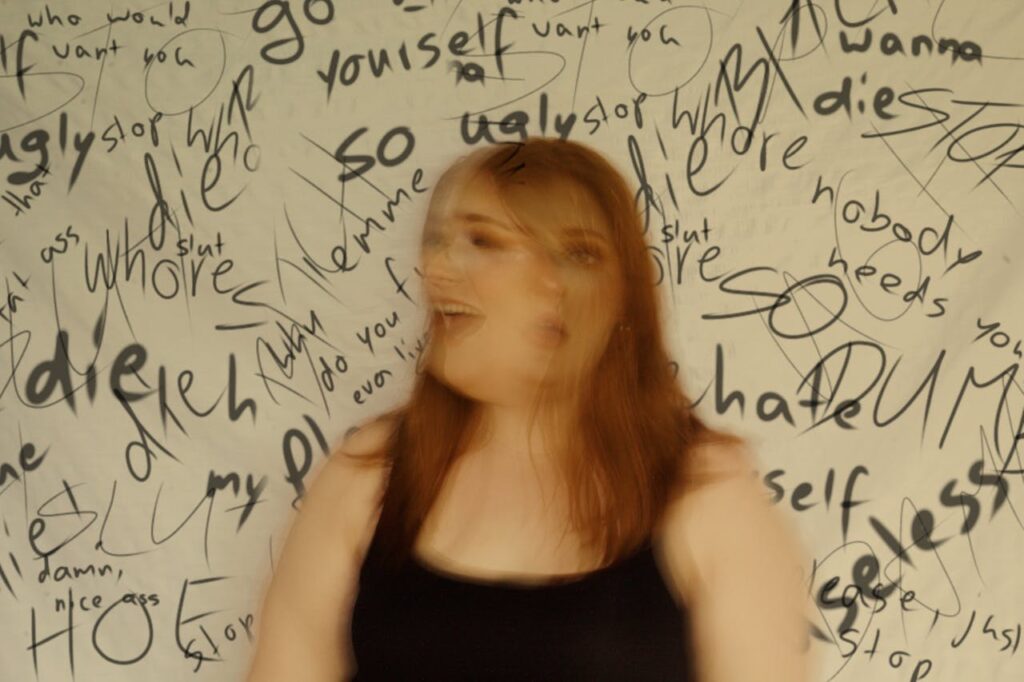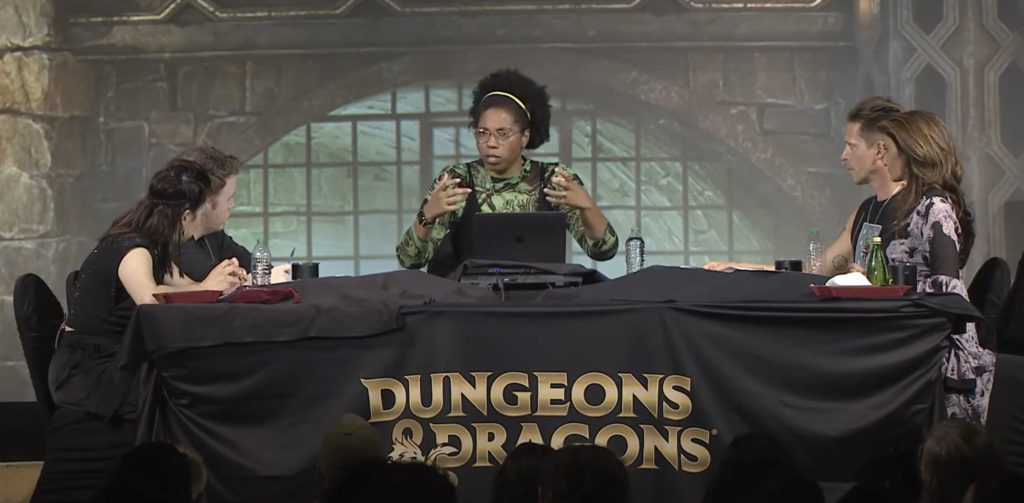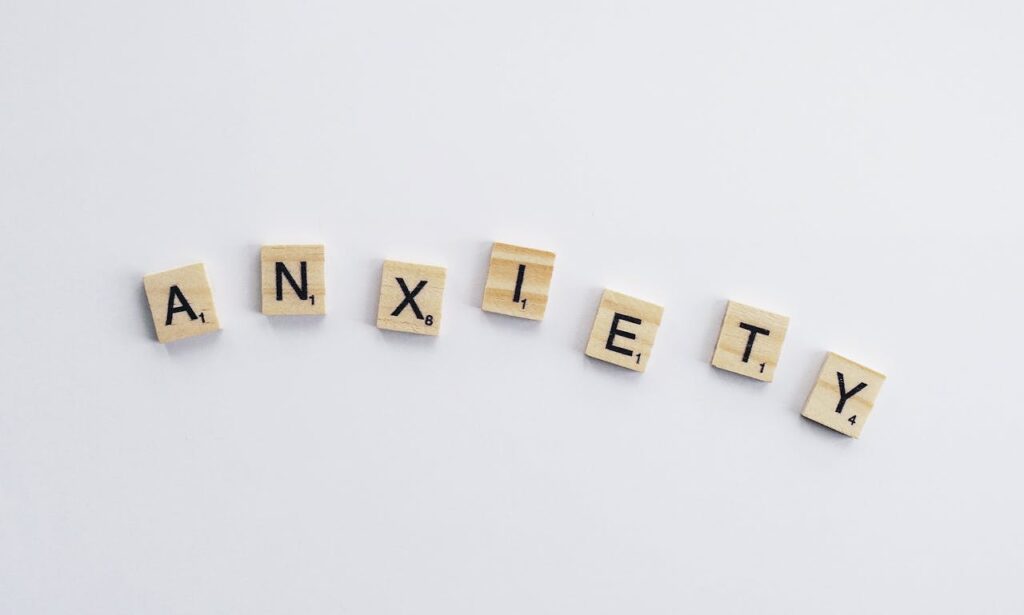La meditación guiada para la ansiedad es una de las herramientas más increíbles para los nuevos tiempos cuando de trabajar alrededor de la ansiedad se trata. Es, sin duda alguna, una opción más que factible para muchas personas con un diagnóstico de ansiedad, el poder tener un espacio para la introspección, un sitio tranquilo y en calma para descansar. La meditación guiada es también una práctica muy juzgada, pero que incluso sin experiencia previa puede ser una gran ayuda y empuje para manejar la ansiedad.
¿Qué es la meditación?
Desarrollada desde tradiciones espirituales y religiosas de la zona de Asia, la meditación a día de hoy se ha extendido a través del mundo entero como una práctica mental y física do
Donde el objetivo es centrar la atención, el pensamiento, en el mundo interno de uno, con la intención de eliminar o bajar el nivel del flujo de pensamientos, naturalmente confusos. Se busca la relajación, al fin y al cabo, reducir niveles de estrés y de distracción por el pro del bienestar general.
La meditación, en términos simples, puede ser realizada en solitario y sin ningún tipo de guía externa, la única guía es la persona, que decide cómo y qué ritmo llevar y en qué enfocarse, y muchas veces requerirá de experiencia previa para no perder el foco.

¿Dónde se origina la meditación?
La meditación, por su cuenta nace del hinduismo y del budismo, dos corrientes religiosas y espirituales que hacen foco en la unión de la mente y el cuerpo y su perfecto equilibrio. Y es que gracias a su filosofía, se ha construido la meditación como una disciplina espiritual que el propio budismo ve como una herramienta para alcanzar la liberación del sufrimiento.
Por lo que su expansión ha sido gracias a la compatibilidad de su objetivo, con la filosofía de otras corrientes espirituales como el taoísmo, y se ha practicado durante años mediante distintas variantes y nombres, en diversas culturas y con distintos enfoques, pero siempre bajo el mismo objetivo: para sanar.
Y es que hasta cierto punto, algunas personas suelen comparar el objetivo de la meditación con prácticas más occidentales como la oración. Y aquí, aunque no hay un concepto con el que se pueda definir como una realidad o no, es cierto que en la actualidad la meditación ha tomado un papel fundamental en occidente y el resto del mundo como herramienta psicológica, en especial con enfoques como el mindfulness, enfocado a, como en un inicio: el bienestar y equilibrio entre mente y cuerpo.
¿Y qué es la meditación guiada para la ansiedad?
La meditación guiada es un tipo específico de meditación en el que, en lugar de realizarla por cuenta propia, una voz externa guía el proceso en todo momento, con instrucciones precisas de cómo realizar ésta actividad. Tanto en cómo iniciar, como llegar hasta esa idea de pensamientos, etc., todo lo que pueda facilitar el proceso de meditación para aquel que lo practica; la guía puede venir de cualquier persona preparada para ello, que puede ser un terapeuta o un instructor de meditación (como lo son instructores de yoga, por ejemplo), o tan simple como una grabación previamente hecha.
Hay distintas formas de realizar una meditación guiada para la ansiedad, con ejercicios, respiración guiada, afirmaciones y ejercicios de respiración para ayudar al cerebro a despachar aquellos pensamientos que causan inquietud. El hecho de ser guiada, además, da un factor de peso en su implementación: el tener una voz en la que enfocarse, ayuda a no desviarse del enfoque de la meditación, es también una especie de ancla para el cerebro.

¿De qué sirve la meditación guiada para la ansiedad?
- Ayuda a interrumpir y a controlar el ritmo de pensamientos: gracias a tener el enfoque en la voz que te guía a través del proceso, debido a que a nivel cognitivo permite enfocarse en el presente, y no tomar aquellos pensamientos negativos y rumiantes.
- Beneficios fisiológicos: gracias a que activa el sistema nervioso parasimpático, lo que permite que el cuerpo pueda tener reacciones tales como relajación muscular, calma mental, bajada del ritmo cardiaco (increíble para la ansiedad y los momentos ansiosos), y ayuda al ritmo de la respiración.
- Sensación de acompañamiento: se ha demostrado que algo que influye a la hora de negarse a la meditación, es la soledad que se puede experimentar, sin embargo la meditación guiada para la ansiedad tiene un factor de acompañamiento que, en un estado vulnerable, se agradece por el bienestar emocional que brinda.
Tipos de meditación guiada para la ansiedad y cómo hacerla
Como el enfoque de la meditación guiada es seguir las instrucciones de la voz, no sería del todo posible armar aquí y ahora una guía perfecta para seguir en casa. Pero lo que sí podemos hacer en este artículo, es entender unos cuantos enfoques que pueden ayudarnos a encontrar nuestro tipo de meditación y así, practicarlo desde la comodidad.
- Ejercicios de respiración conscientes
Para cualquier meditación guiada para la ansiedad, la respiración es vital, y su control será necesario si queremos que la práctica sea exitosa. Por lo que el terapeuta o instructor lo primero que hará será enseñar maneras factibles de inhalar y exhalar para conseguir ese estado de calma que se busca.
Enfocarse en la respiración diafragmática es una excelente idea en éstos casos, y si no tienes idea de cómo funciona ¡tranquilo! aquí tienes una fácil guía. Una buena idea es tomar ejercicios de vocalización, guías para cantantes o actores de doblaje, quienes tienen un excelente control de la respiración diafragmática y será de gran ayuda para la meditación guiada para la ansiedad.

- Relajación progresiva de Jacobson
No se suele catalogar como meditación guiada para la ansiedad, sin embargo es un ejercicio de relajación guiada, perfecta para rebajar los niveles ansiosos cuando se presentan, donde el terapeuta en cuestión comenzará con enseñar algún método de respiración, normalmente diafragmática, que te acompañará a través del proceso. Acto seguido, procederá a pedir de forma amable que tenses ciertos músculos específicos, y luego que los relajes, y así con el resto de tu cuerpo hasta que el proceso esté terminado. Si bien es una actividad que puede realizarse sola, tener una guía es fundamental para su correcta implementación.
Este tipo de ejercicios y parecidos donde su enfoque está en centrar la atención en el cuerpo y sus partes, suele ser llamada meditación de escaneo corporal.
- Meditación de visualización
Seguramente alguna vez has intentado la meditación y habrás pensado “esto es imposible, no puedo dejar la mente en blanco” ¡Y es que ese es el error! Meditar no se trata de despejar la mente, sino de focalizar los pensamientos. Y una gran técnica para esto a la hora de usar la meditación guiada para la ansiedad, es utilizar la imaginación para la visualización.
Es muy sencillo: la voz guia estará ahí para llevarte a través de un proceso de imágenes, quizás imaginando algún paisaje, un entorno detallado en el que puedas enfocarte, es una compañía a través de un viaje mental, y es mucho más fácil de sostener que solo “dejar la mente en blanco”
Te compartimos a continuación una serie de videos de YouTube de meditaciones guiadas que pueden serte de ayuda:
5 minutos mágicos para Calmar el Sistema Nervioso – Meditación Guiada
Meditación Guiada para CALMAR LA MENTE en momentos difíciles- Reduce ESTRÉS & ANSIEDAD en 10 minutos
RELAJACIÓN PROGRESIVA de Jacobson | Relajación muscular 10 minutos
Meditación para principiantes (12 minutos)
Meditación guiada para controlar tu ANSIEDAD rápidamente

Conclusión
Aunque la meditación guiada para la ansiedad es una excelente herramienta y una increíble opción para la ansiedad, hay que recordar que no se trata de una cura mágica. Es un empujón más al proceso terapéutico cuando de ansiedad hablamos, que puede ayudarnos a avanzar en la mejora de los síntomas de la ansiedad y todos los problemas que ésta involucra. Sin embargo, no basta con solo hacerlo una o dos veces, sino de repetirlo de forma constante para poder empezar a ver la mejoría.
Si aún no sabes cómo, en Mente Sana psicología estamos para ayudarte y con nuestros terapeutas preparados en meditación guiada para la ansiedad, así que no dudes en agendar tu primera cita gratuita con nosotros.
Referencia bibliográfica