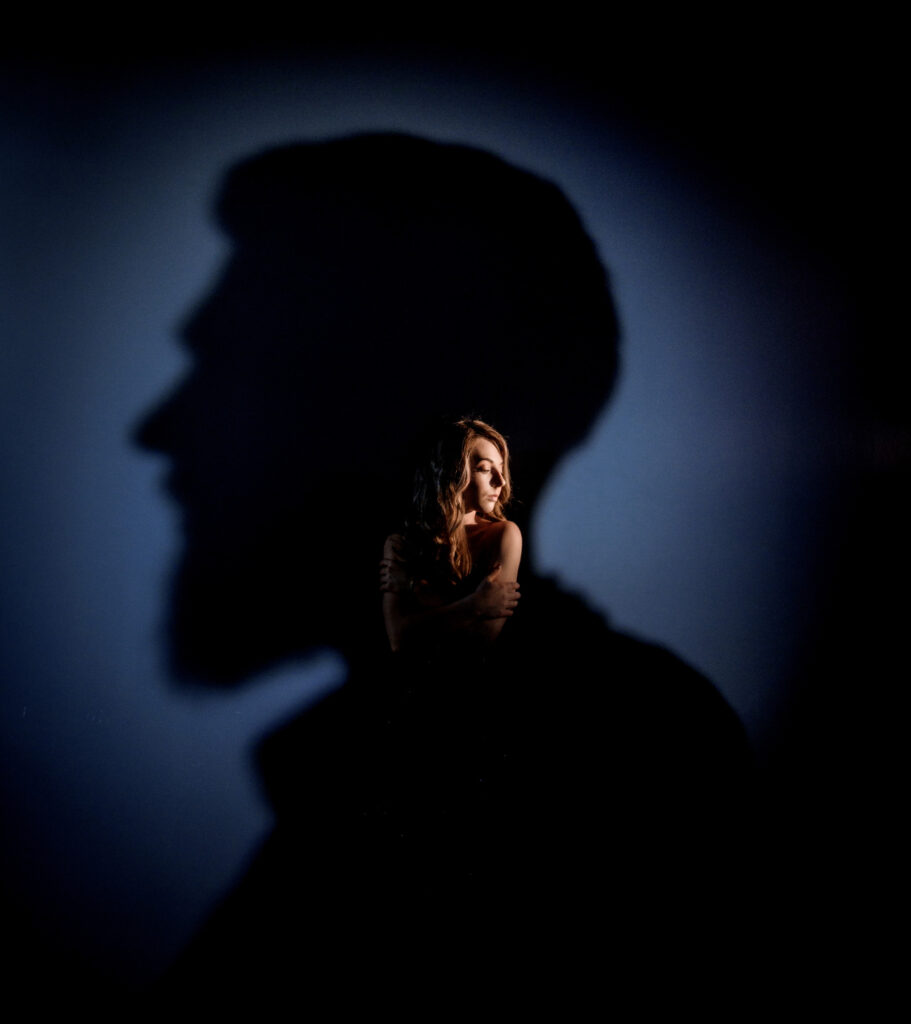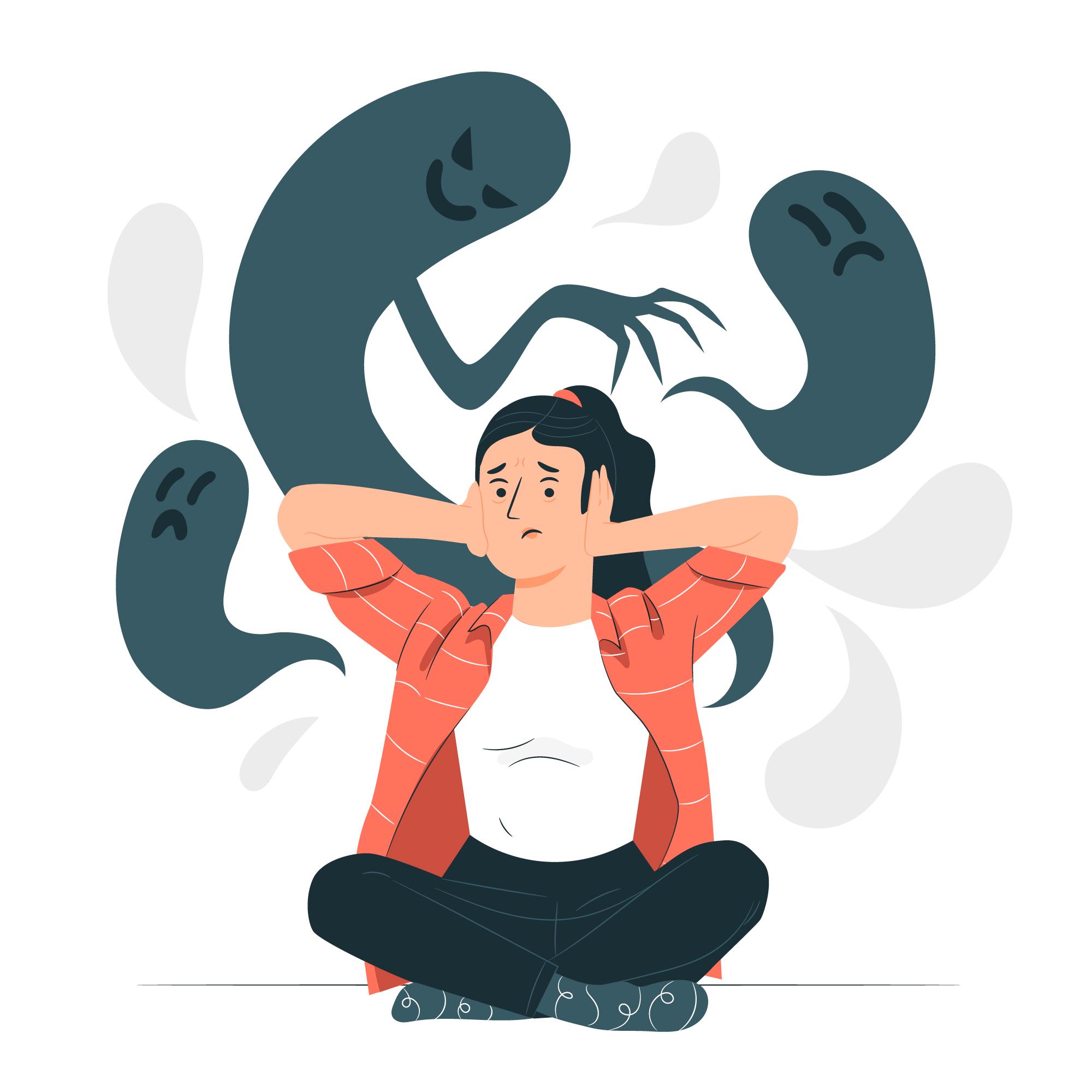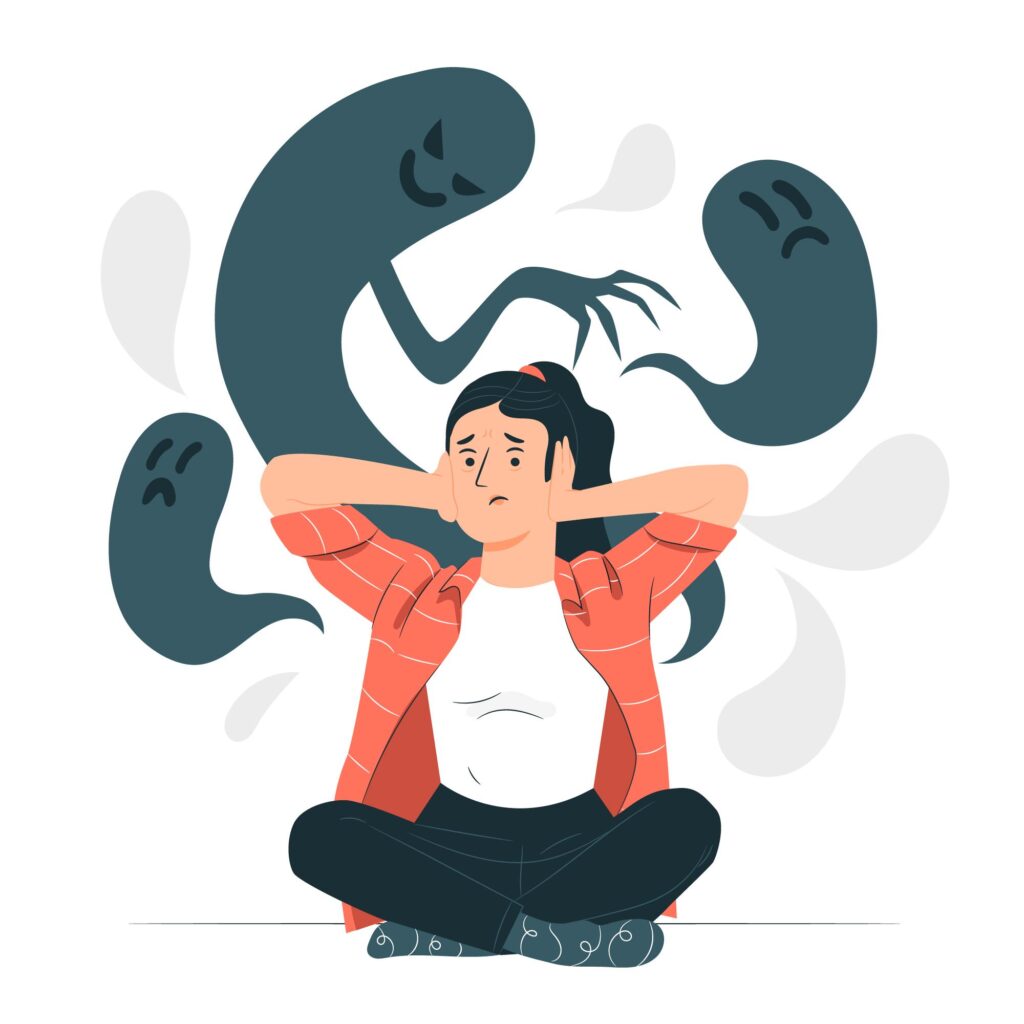El concepto de autogestión hace referencia a la habilidad de una persona organizar, dirigir y controlar sus propios recursos, con el fin de alcanzar objetivos significativos y adaptarse de forma eficaz a los desafíos de la vida cotidiana en cuanto a la vida, trabajo o empresa.
¿Qué es la autogestión?
La autogestión es la capacidad de tomar decisiones y ejecutar acciones sobre uno mismo sin depender de una supervisión externa.
Implica asumir la responsabilidad activa sobre la propia vida en relación a la toma de decisiones autónoma y gestión de recursos, tiempo y emociones para alcanzar objetivos personales o profesionales.
Según Bandura (1997), este tipo de funcionamiento se relaciona con el concepto de autoeficacia, es decir, la creencia en la propia capacidad para influir en los acontecimientos que afectan la vida personal.
Anímate a transformar tu vida con Mente Sana.
Características de una persona que sabe autogestionarse
Una persona que logra autogestionarse capaz de:
- Tomar decisiones
- Regular sus emociones
- Mantener hábitos saludables
- Tener un alto nivel de conciencia (autoconocimiento)
- Asumir responsabilidades con autonomía
- Motivación intrínseca
- Estructurarse en organización y planificación
- Mantener una motivación intrínseca
- Tender a la proactividad
- Gestionar el tiempo
- Aprender de sus errores con resiliencia
Puede interesarte: Hábitos saludables: como construirlos
Autogestión y locus de control

La autogestión personal y el locus de control están estrechamente relacionados, puesto que ambos conceptos se refieren a la forma en que una persona percibe su capacidad de influir sobre su vida.
Julian Rotter (1966) sostiene los términos de “locus de control interno” y “locus de control externo”. En el primero, la persona cree que los resultados dependen de sus acciones, decisiones o esfuerzos. Mientras que en el segundo, sostiene que la persona cree que los resultados dependen del azar, el destino o el control de otros.
La autogestión parte del locus de control interno, debido a la capacidad de asumir responsabilidad en busca de resultados. Es decir, se motiva desde el interior.
Comienza el camino hacia tu bienestar y contáctanos.
¿Cómo se puede mejorar la autogestión?
Algunas estrategias útiles incluyen:
- Desarrollar el autoconocimiento: Identificar las fortalezas, debilidades, valores personales y la raíz de la motivación interna.
- Establecer metas claras y realistas: Definir objetivos concisos y alcanzables. La técnica “SMART” permite estructurar las metas en relación a que sean: Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Tiempo definido.
- Planificar el tiempo: La utilización de agendas, listas de tareas, organizadores con tiempos de trabajo y descanso son muy prácticas para realizar tareas.
- Practicar la autorreflexión: La conexión interna con los pensamientos, emociones y sensaciones a partir de una situación positiva o negativa, permiten la autorreflexión de los actos en las situaciones, lo cual brinda información valiosa para la autogestión.
- Aprender a regular las emociones: Manejar las emociones no implica reprimirlas. Técnicas como la respiración consciente y mindfulness permiten una mejor gestión emocional. Asimismo, la identificación y modificación de pensamientos automáticos, o un diario emocional facilitan el autoconocimiento.
- Fomenta la disciplina: La autogestión requiere constancia y consistencia. Es útil establecer rutinas claras, eliminar distracciones perjudiciales y reconocer con satisfacción los logros.
- Congruencia: La determinación conlleva coherencia en los actos, es decir actuar de acuerdo con lo que pienso, siento y exteriorizo.
- Evaluar las acciones y aprender de los errores: El análisis periódico es favorable para continuar con el progreso. Evaluar los actos, los obstáculos y futuras oportunidades de perfeccionamiento para llegar a mejores reacciones y decisiones futuras.
- Autocuidado: El bienestar físico y mental también influye en la capacidad de autogestión. Para ello, es necesario dormir lo suficiente, comer saludable, hacer actividad física y mantener relaciones sanas.
Descubre más en: Autocuidados: ¿Por qué debe ser tu prioridad?

Conclusiones
La autogestión es una capacidad importante en el desarrollo humano, el cual no implica perfección ni control total. Sino más bien, se trata de una práctica flexible y consciente para vivir de manera más vinculada con los propios valores y objetivos.
Con ello, no se trata de eliminar el apoyo externo, sino de fortalecer la capacidad de cada individuo para actuar de manera consciente, eficaz y autónoma, para lograr el desarrollo personal pleno.
Aprende más sobre cómo cuidar tu salud mental y agenda tu cita gratuita.
Referencias