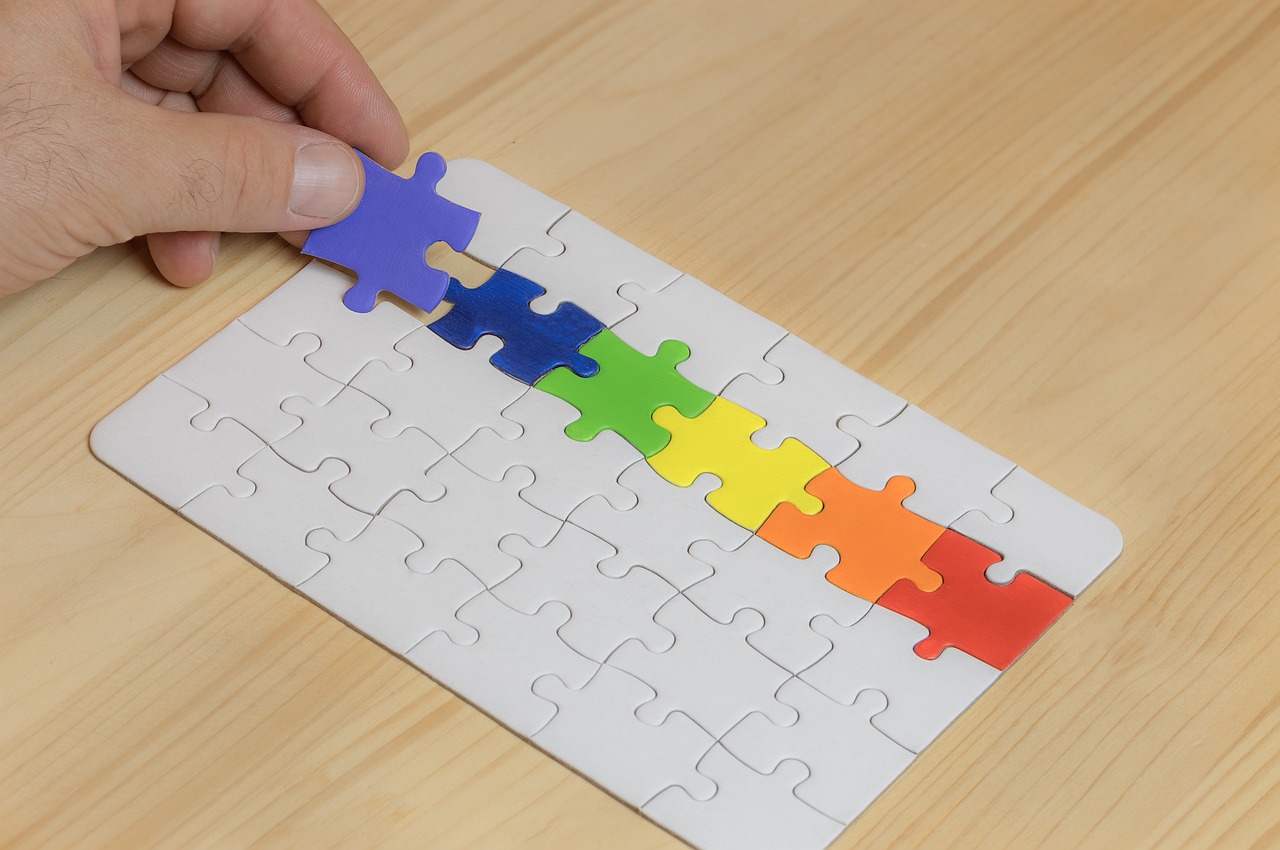Un proceso terapéutico es el conjunto de intervenciones planificadas y estructuradas que un profesional de la salud mental realiza con una persona o grupo, con el objetivo de mejorar su bienestar psicológico, emocional y conductual, buscando la resolución de conflictos y el desarrollo personal.
Como todo proceso, también enfrenta desafíos como la resistencia al cambio y la dificultad para expresar emociones, lo que requiere un ambiente de confianza y seguridad.
¿Qué es un proceso terapéutico?
El proceso terapéutico es una serie de interacciones planificadas entre paciente y terapeuta que buscan generar un cambio psicológico positivo.
Cada intervención está adaptada a las necesidades y objetivos de la persona, y puede incluir diferentes enfoques, los cuales se sostienen en evidencia, una estructura ordenada de trabajo, escucha activa y la construcción de un vínculo terapéutico seguro.
Puede interesarte: Coach motivacional: ¿Qué es y en qué se diferencia de los psicólogos?
Aprende más sobre cómo cuidar tu salud mental con Mente Sana.
Etapas del procedimiento terapéutico
Aunque cada enfoque psicológico tiene sus particularidades, el proceso terapéutico suele seguir varias fases, según diferentes autores; iniciando desde el primer contacto, donde el paciente o consultante decide buscar ayuda.
a) Evaluación inicial
Esta fase, comienza con la primera entrevista y continúa con la recolección de información sobre el motivo de consulta, la historia personal, los síntomas actuales y los factores contextuales.
Se utilizan entrevistas clínicas, cuestionarios y observación para elaborar la historia clínica, determinar un diagnóstico psicológico, de ser necesario, y armar un plan de intervención.
En este punto, el paciente tiene la libertad de indagar sobre el enfoque, tipo de abordaje, tiempo estimado de intervención y todo lo que guste saber sobre la terapia.
De acuerdo con investigaciones, tras la primera entrevista psicoterapéutica, entre el 15 y el 17% de los pacientes no van a la primera sesión, y cerca del 30% abandonan después de la primera o segunda sesión.
b) Establecimiento de objetivos
Paciente y terapeuta acuerdan metas específicas, realistas y medibles. Estos objetivos guían el desarrollo de la terapia y permiten evaluar el progreso.
c) Intervención o tratamiento
Consiste en aplicar técnicas terapéuticas basadas en la evidencia y dotar de y estrategias específicas según el enfoque psicológico utilizado. En esta fase, el paciente trabaja activamente en comprender sus emociones, pensamientos y conductas, así como en adquirir herramientas para manejar dificultades.
d) Seguimiento y evaluación del progreso
A lo largo del proceso, el terapeuta evalúa la efectividad de las intervenciones y realiza ajustes según la respuesta del paciente, adaptando el plan de tratamiento según sus necesidades.
e) Cierre o finalización
El cierre del proceso terapéutico es tan importante como su inicio. Es la etapa en la que se concluye el trabajo terapéutico, ya sea por cumplimiento de objetivos, finalización del plan, o por otras razones. Este momento debe ser planificado y se debe preparar y avisar con anticipación al paciente.
En este punto, se da una revisión de logros, reafirmarlos y consolidarlos, a la vez de reconocer esfuerzos, y prevenir recaídas. Un final adecuado evita la dependencia emocional del paciente y refuerza su autonomía, brindando un feedback de todo el proceso para un cierre consciente y una despedida.
En algunos casos, se acuerda un seguimiento puntual después de un tiempo para evaluar la estabilidad de los avances.
Lee también: Constelaciones familiares: Sanando el alma familiar.
Inicia tu proceso de sanación emocional hoy y contáctanos.
10 Factores que influyen en el éxito del proceso terapéutico
- Rapport: La primera interacción, la cual implica una conexión inicial de sintonía y puede brindar una sensación de confianza y comodidad, en un sitio seguro.
- Vínculo terapéutico: Relación sólida y basada en la confianza, donde exista colaboración.
- Motivación del paciente: La disposición al cambio es el pilar fundamental para que un proceso terapéutico sea exitoso.
- Nivel de autoconciencia: La capacidad de reconocer pensamientos, emociones y comportamientos problemáticos facilita la intervención.
- Recursos personales y sociales: Apoyo familiar, habilidades de afrontamiento y resiliencia contribuyen al progreso.
- Competencia profesional del terapeuta: Conocimiento, formación, actualización constante y manejo de empatía con habilidades de comunicación.
- Autocuidado del terapeuta: Reconocer y regular las propias emociones y prejuicios, cuidando la contratransferencia.
- Grado de compromiso y asistencia: La regularidad en las sesiones y la práctica de estrategias aprendidas fuera de la consulta refuerzan los resultados.
- Uso de técnicas validadas científicamente: Las técnicas basadas en evidencia, brindan mayor soporte y eficacia durante todo el proceso terapéutico.
- Adaptación cultural y contextual de la intervención: El terapeuta debe tener la capacidad para adaptarse a las necesidades de cada paciente, con flexibilidad y ajuste necesario del enfoque terapéutico.
Da el primer paso hoy para cuidarte y abrazarte como mereces y agenda tu cita gratuita.
Consideraciones importantes
- Cada proceso es único y se adapta a las características, necesidades y ritmo del paciente.
- La relación terapéutica es un componente central: la confianza y el vínculo entre paciente y terapeuta son fundamentales para la efectividad.
- No siempre implica la eliminación completa de los síntomas; muchas veces se busca mejorar la funcionalidad y calidad de vida del paciente.
Para saber más, lee: Psicología y espiritualidad: impacto en el bienestar mental
Conclusiones
El proceso terapéutico en psicología constituye una experiencia compleja y dinámica que trasciende la simple aplicación de técnicas. Implica una relación de colaboración entre paciente y terapeuta, sostenida en la confianza, la empatía y el uso de estrategias basadas en la evidencia científica.
Su éxito depende de múltiples factores, como la motivación del paciente, la construcción de un vínculo terapéutico sólido y la capacidad del terapeuta para adaptarse a las necesidades y contextos individuales.
Más que un camino lineal, la terapia se entiende como un espacio flexible en el que se acompaña al consultante en la exploración de sus emociones, pensamientos y conductas, favoreciendo la autoconciencia, el afrontamiento saludable y el fortalecimiento de recursos internos, es decir, es un camino de transformación que requiere compromiso mutuo, apertura al cambio y una alianza terapéutica que funcione como motor principal.
Referencias
Cionini, L., & Provvedi, G. (s.f.). Comprensión y explicación en el proceso psicoterapéutico: La co-construcción de la “lógica” del síntoma por parte del paciente y del terapeuta. Revista de Psicoterapia, XIV(56), 49–62. Facultad de Psicología de la Universidad de Florencia y Escuela de Psicoterapia Cognitiva de orientación constructivista del CESIP de Florencia.