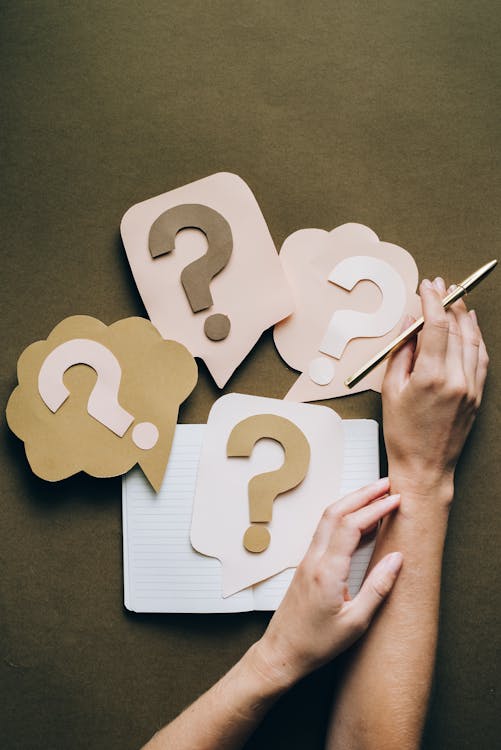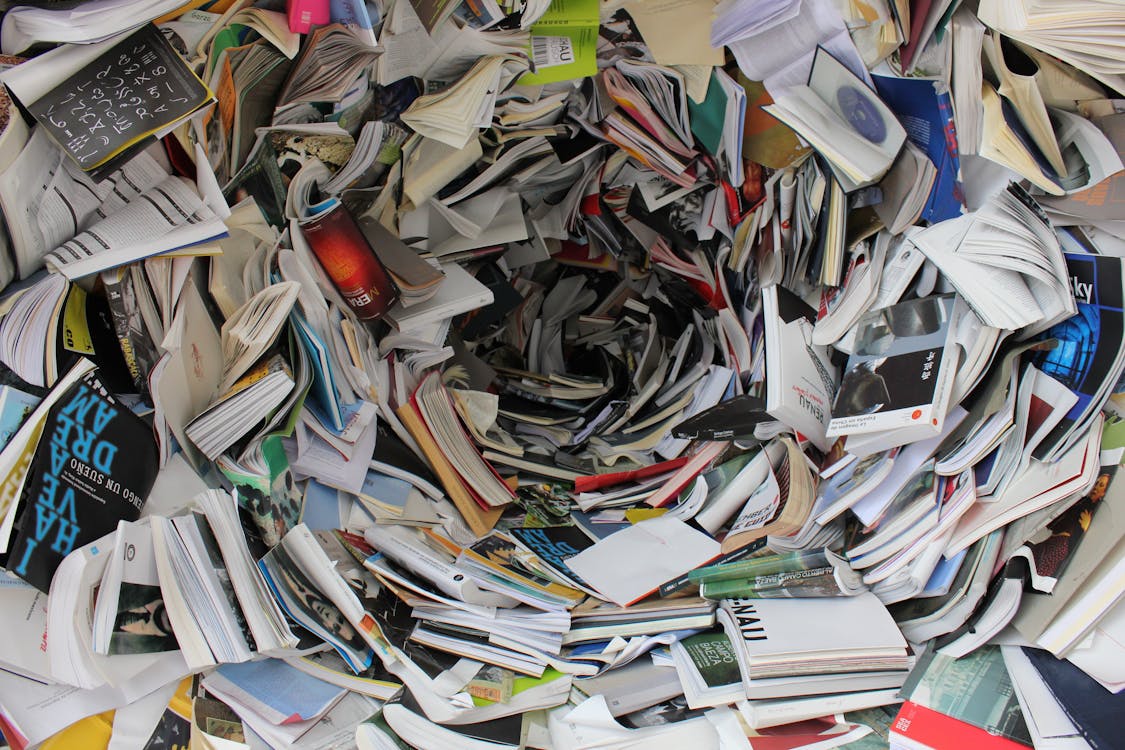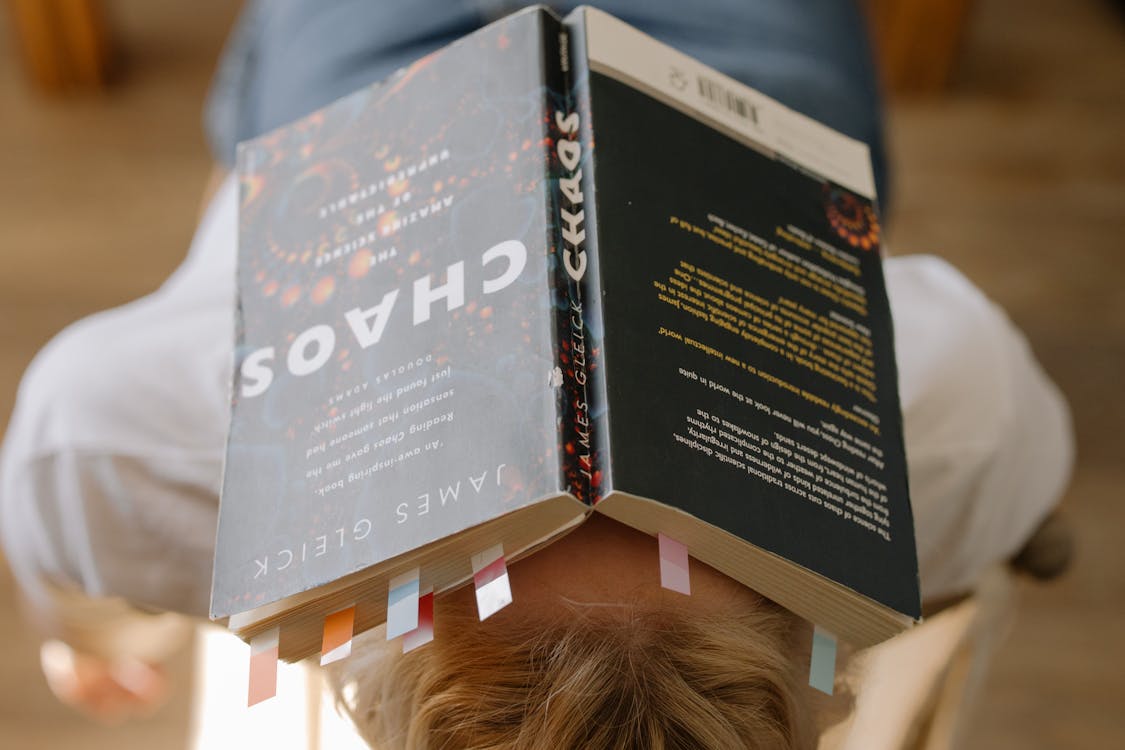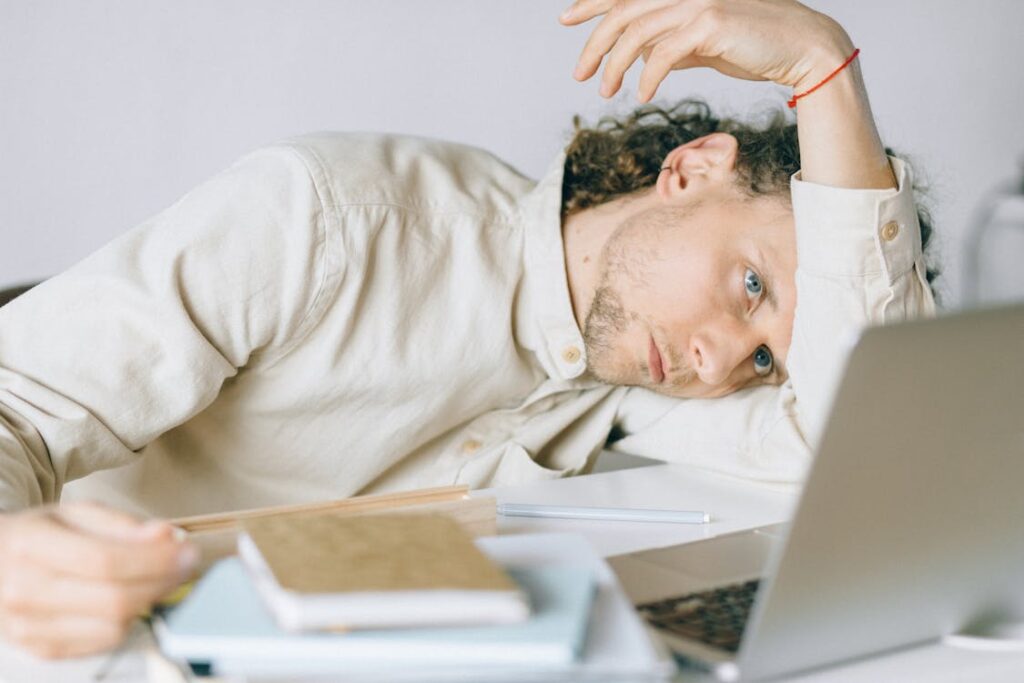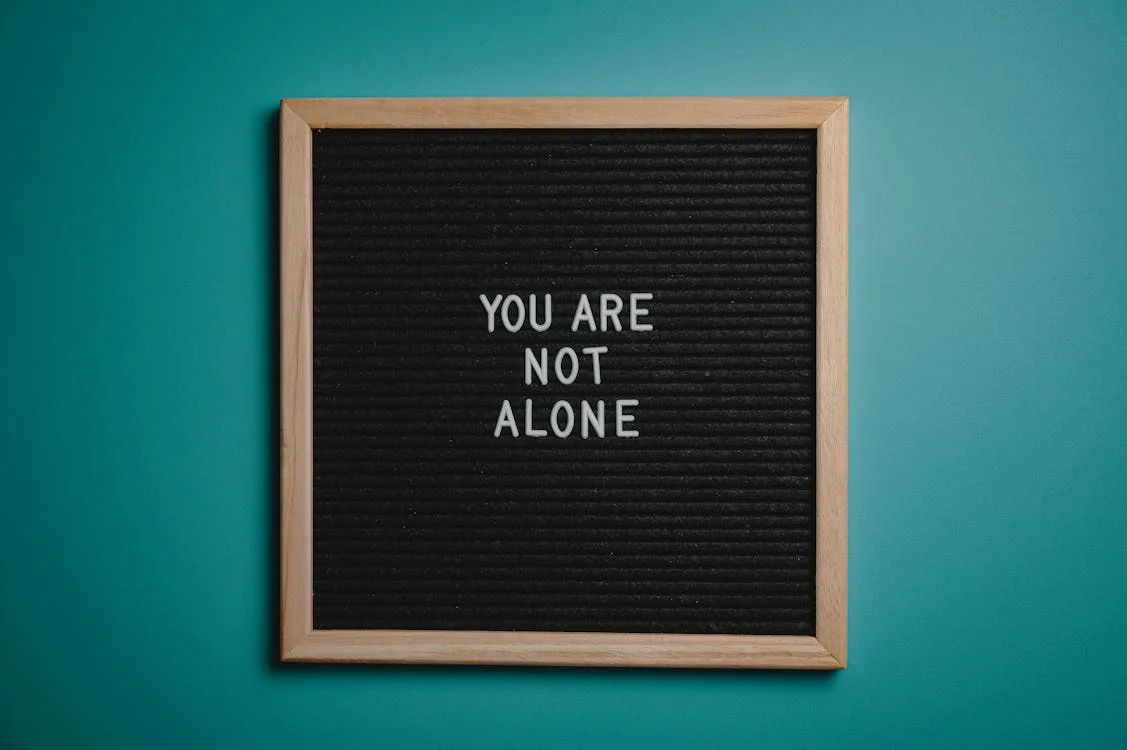¡Hola! Si estás aquí, es probable que tú o alguien cercano esté experimentando algo más allá de la tristeza profunda. Entender la depresión con síntomas psicóticos es el primer paso para buscar ayuda y saber que no estás solo en esto. Queremos acompañarte en este camino, ofreciéndote información clara y esperanzadora adicionalmente, recordándote que en Mente Sana podemos ayudarte, agenda tu cita gratuita y soluciona tus dudas.

La depresión con síntomas psicóticos, también conocida como psicosis depresiva, es una forma grave de depresión mayor donde la profunda tristeza se acompaña de una desconexión de la realidad. Es crucial entender que esta condición va más allá de sentirse “bajoneado”; implica la presencia de síntomas psicóticos que pueden ser muy angustiantes.
Aunque a veces se confunde con la psicosis maníaco depresiva (término más antiguo para el trastorno bipolar con características psicóticas), es importante diferenciarla. La depresión con síntomas psicóticos se centra en el polo depresivo, mientras que la psicosis maníaco depresiva involucra episodios de manía y depresión.
¿Qué significa vivir con depresión con síntomas psicóticos?
La depresión con síntomas psicóticos se caracteriza por la coexistencia de un episodio depresivo mayor y síntomas de psicosis.
Un episodio depresivo mayor implica un estado de ánimo triste, vacío o irritable la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas, acompañado de otros síntomas como pérdida de interés o placer, cambios en el apetito o peso, problemas de sueño, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para concentrarse y pensamientos de muerte o suicidio (American Psychiatric Association, 2013).
La parte psicótica añade una capa de complejidad, estos síntomas psicóticos pueden incluir delirios, que son creencias falsas y firmemente sostenidas a pesar de la evidencia en contrario, y alucinaciones, que son percepciones sensoriales que ocurren en ausencia de un estímulo externo real (Sadock et al., 2015). Es fundamental reconocer que la depresión con síntomas psicóticos requiere una atención especializada debido a la gravedad de ambos conjuntos de síntomas.
Síntomas de la psicosis depresiva
Identificar los síntomas de la psicosis depresiva es crucial para buscar ayuda a tiempo. Además de los síntomas típicos de la depresión mayor, como la tristeza persistente y la pérdida de energía, las personas con depresión con síntomas psicóticos experimentan síntomas psicóticos que pueden ser particularmente perturbadores.
- Delirios: Estos suelen ser congruentes con el estado de ánimo depresivo, es decir, giran en torno a temas de culpa, enfermedad, pobreza o persecución. Por ejemplo, una persona podría creer firmemente que está arruinada económicamente a pesar de tener recursos, o que tiene una enfermedad grave sin evidencia médica (García & López, 2018). La presencia de estos delirios es un indicador clave de depresión con síntomas psicóticos.
- Alucinaciones: Las alucinaciones más comunes son las auditivas, donde la persona escucha voces que pueden ser críticas, acusatorias o que dan órdenes. También pueden ocurrir alucinaciones visuales, olfativas o táctiles, aunque son menos frecuentes en la depresión con síntomas psicóticos que en otros trastornos psicóticos (Stahl, 2021).
- Aislamiento Social: Debido a la intensidad de los síntomas y el miedo a ser juzgados, las personas con psicosis depresiva tienden a aislarse socialmente, lo que puede exacerbar la depresión.
- Agitación o Retraso Psicomotor: Algunas personas pueden experimentar una inquietud e incapacidad para quedarse quietas (agitación), mientras que otras pueden mostrar un enlentecimiento significativo en sus movimientos y habla (retraso psicomotor). Ambos pueden estar presentes en la depresión con síntomas psicóticos.
- Dificultad Cognitiva: Problemas de memoria, concentración y toma de decisiones son comunes tanto en la depresión como en la depresión con síntomas psicóticos, lo que dificulta aún más la vida diaria.
Es vital recordar que la depresión con síntomas psicóticos es diferente de la psicosis maníaco depresiva. Aunque ambos pueden involucrar síntomas psicóticos, la psicosis maníaco depresiva se caracteriza por la alternancia entre episodios de manía (ánimo elevado, hiperactividad) y depresión, mientras que la depresión con síntomas psicóticos se centra en un episodio depresivo mayor con la adición de síntomas psicóticos.
Si sientes que estás en un momento de bajón y quieres conocer algunas estrategias, te compartimos este artículo sobre “Claves para manejar los días difíciles, gestiona un estado de ánimo bajo”

Causas de la depresión con síntomas psicóticos
Las causas exactas de la depresión con síntomas psicóticos aún no se comprenden completamente, pero se cree que son el resultado de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos y ambientales (Nestler & Hyman, 2010).
- Factores Biológicos: Desequilibrios en los neurotransmisores del cerebro, como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, juegan un papel crucial tanto en la depresión como en la psicosis. En la depresión con síntomas psicóticos, estos desequilibrios pueden ser más pronunciados o afectar diferentes circuitos cerebrales.
- Genética: Existe una predisposición genética a desarrollar trastornos del estado de ánimo y psicosis. Las personas con antecedentes familiares de depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia tienen un mayor riesgo de experimentar depresión con síntomas psicóticos (Sullivan et al., 2000).
- Estrés y Trauma: Eventos vitales estresantes, traumas en la infancia o la adolescencia, y situaciones de estrés crónico pueden desencadenar o exacerbar la depresión con síntomas psicóticos en personas vulnerables.
- Factores Psicológicos: Patrones de pensamiento negativos, baja autoestima y dificultades para afrontar el estrés pueden contribuir al desarrollo y mantenimiento de la depresión con síntomas psicóticos.
- Consumo de Sustancias: El uso o abuso de ciertas sustancias psicoactivas puede aumentar el riesgo de desarrollar síntomas psicóticos y, en algunos casos, desencadenar un episodio de depresión con síntomas psicóticos.
Es importante destacar que la depresión con síntomas psicóticos no es un fallo moral ni una debilidad de carácter; es una condición médica compleja que requiere un abordaje profesional y comprensivo. Diferenciarla de la psicosis maníaco depresivo es fundamental para un diagnóstico y tratamiento adecuados, recuerda que en Mente Sana contamos con la posibilidad de obtener tu primera sesión gratuita ¡Contáctanos!
Herramientas para la recuperación de la depresión con síntomas psicóticos
Afortunadamente, existen diversas herramientas y enfoques terapéuticos eficaces para ayudar a las personas que experimentan depresión con síntomas psicóticos. Un tratamiento integral suele combinar farmacoterapia y psicoterapia, adaptándose a las necesidades individuales de cada persona (Young et al., 2014).
- Farmacoterapia: Los antidepresivos, a menudo combinados con antipsicóticos, son la piedra angular del tratamiento farmacológico para la depresión con síntomas psicóticos. Los antidepresivos ayudan a regular los neurotransmisores y aliviar los síntomas depresivos, mientras que los antipsicóticos ayudan a controlar los síntomas psicóticos como los delirios y las alucinaciones. Es crucial trabajar de cerca con un psiquiatra para encontrar la combinación y dosis adecuadas, y para manejar cualquier efecto secundario.
- Psicoterapia: La terapia cognitivo-conductual (TCC) ha demostrado ser eficaz para ayudar a las personas con depresión con síntomas psicóticos. La TCC se centra en identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos y desarrollar habilidades de afrontamiento para manejar el estrés y los síntomas psicóticos.
Si quieres saber más del funcionamiento de la psicoterapia y el enfoque cognitivo conductual te invitamos a leer los siguientes artículos, “Psicoterapia: ¿Cómo nos ayuda?” y “Entender el acompañamiento psicológico desde uno de sus enfoques: la terapia cognitivo conductual.” Puedes escribirnos para saber más sobre el proceso de psicoterapia. - Apoyo Social: Contar con una red de apoyo sólida, que incluya familiares, amigos y grupos de apoyo, es fundamental para la recuperación. El apoyo social puede reducir el aislamiento, brindar ánimo y ayudar a las personas a sentirse comprendidas.
- Intervenciones psicoeducativas: Brindar información sobre la depresión con síntomas psicóticos, su tratamiento y estrategias de afrontamiento tanto a la persona afectada como a sus familiares, puede mejorar la adherencia al tratamiento y reducir el estigma.

Es importante recordar que la recuperación de la depresión con síntomas psicóticos es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. La clave está en buscar ayuda profesional, ser constante con el tratamiento y rodearse de apoyo.
Entendemos que dar el primer paso puede ser difícil, especialmente cuando se trata de una condición tan compleja como la depresión con síntomas psicóticos.
Queremos recordarte ¡No estás solo!. Existen profesionales dispuestos a acompañarte en este proceso; en Mente Sana, contamos con un equipo de psicólogos con experiencia en el tratamiento de la depresión con síntomas psicóticos y otras condiciones de salud mental.
Te ofrecemos un espacio seguro y confidencial donde podrás hablar abiertamente sobre lo que estás experimentando, para que puedas conocernos y sentirte cómodo, te ofrecemos tu primera sesión gratuita. No dudes en contactarnos para agendar tu cita y dar el primer paso hacia tu bienestar.
Referencias
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).
García, J. & López, M. (2018). Psicopatología de la depresión mayor con síntomas psicóticos. Revista de Psicología Clínica, 25(2), 150-165.
Nestler, E. J., & Hyman, S. E. (2010). Neurobiology of depression. Neuron, 67(6), 867-881.
Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry (10th ed.). Wolters Kluwer.
Stahl, S. M. (2021). Stahl’s essential psychopharmacology: Neuroscientific basis and practical applications (4th ed.). Cambridge University Press.
Sullivan, P. F., Neale, M. C., & Kendler, K. S. (2000). Genetic epidemiology of major depression: review and meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 157(10), 1552-1562.
Young, A. H., действующие лица, M. D., & действующие лица, M. D. (2014). The management of depression with psychotic features. Acta Psychiatrica Scandinavica, 130(4), 253-264.