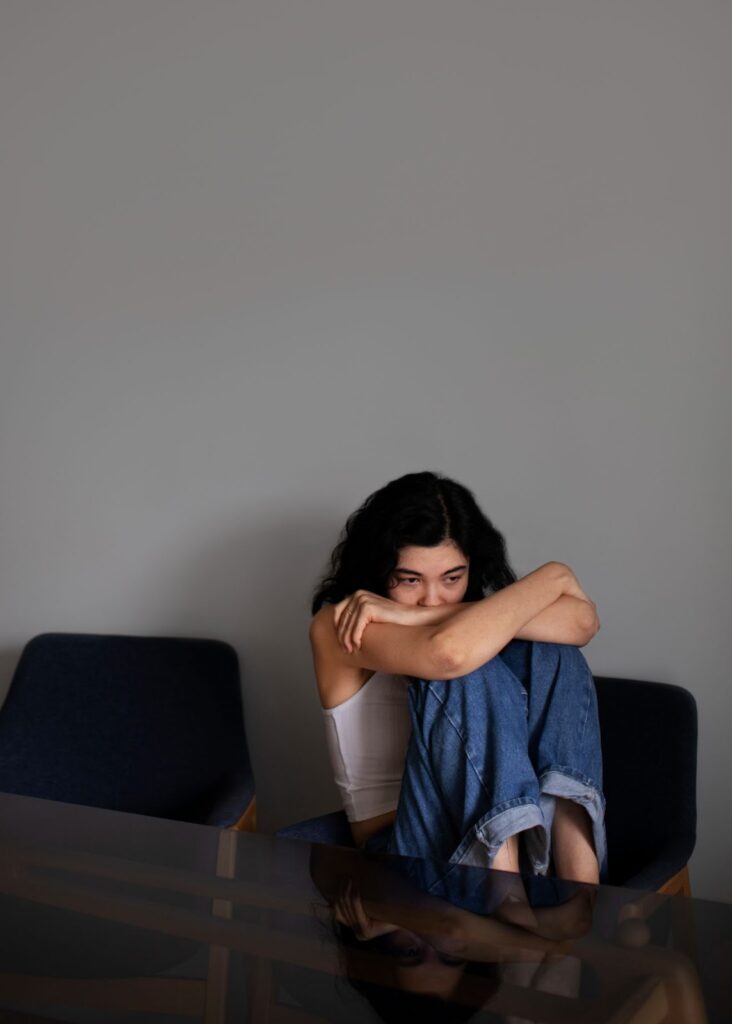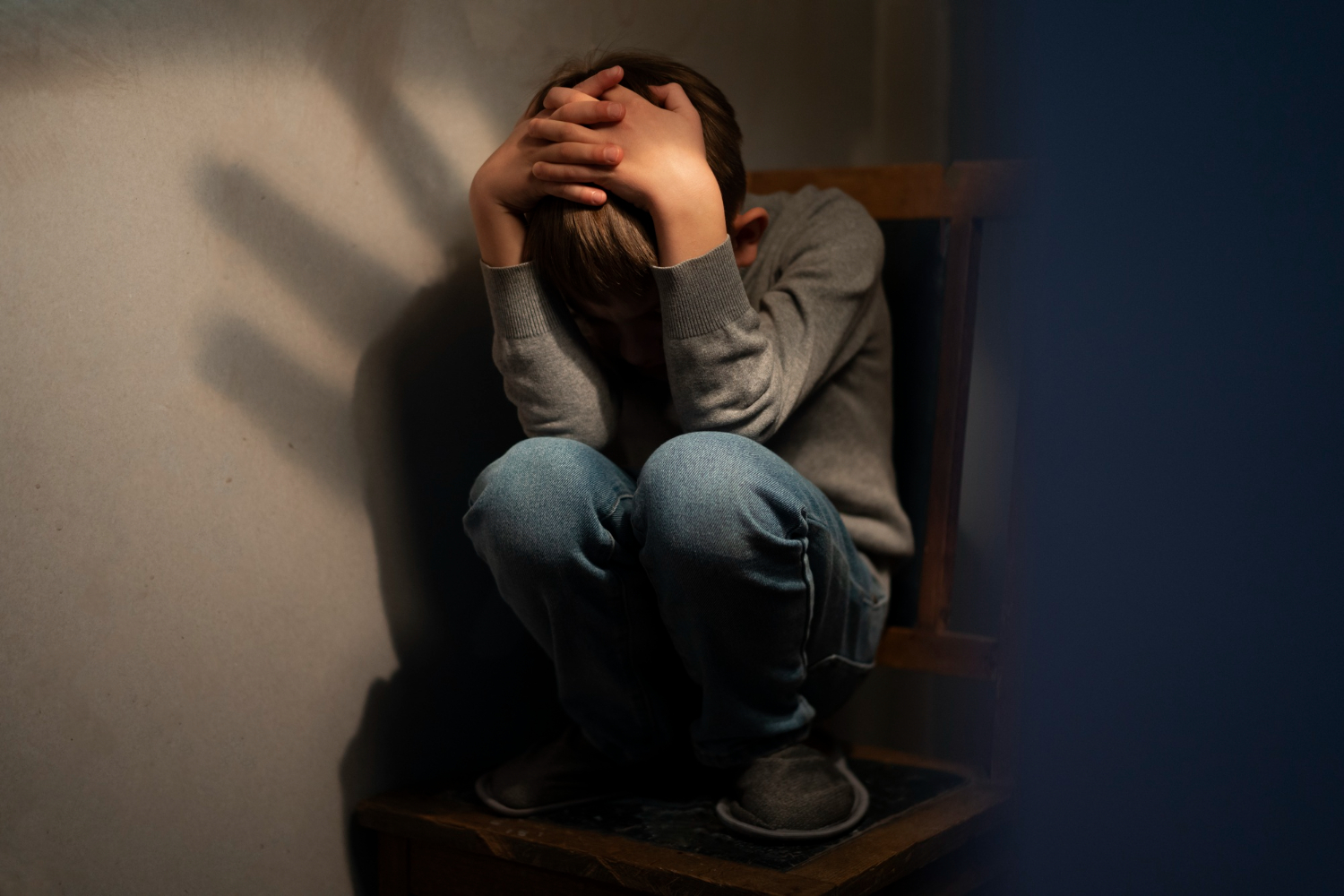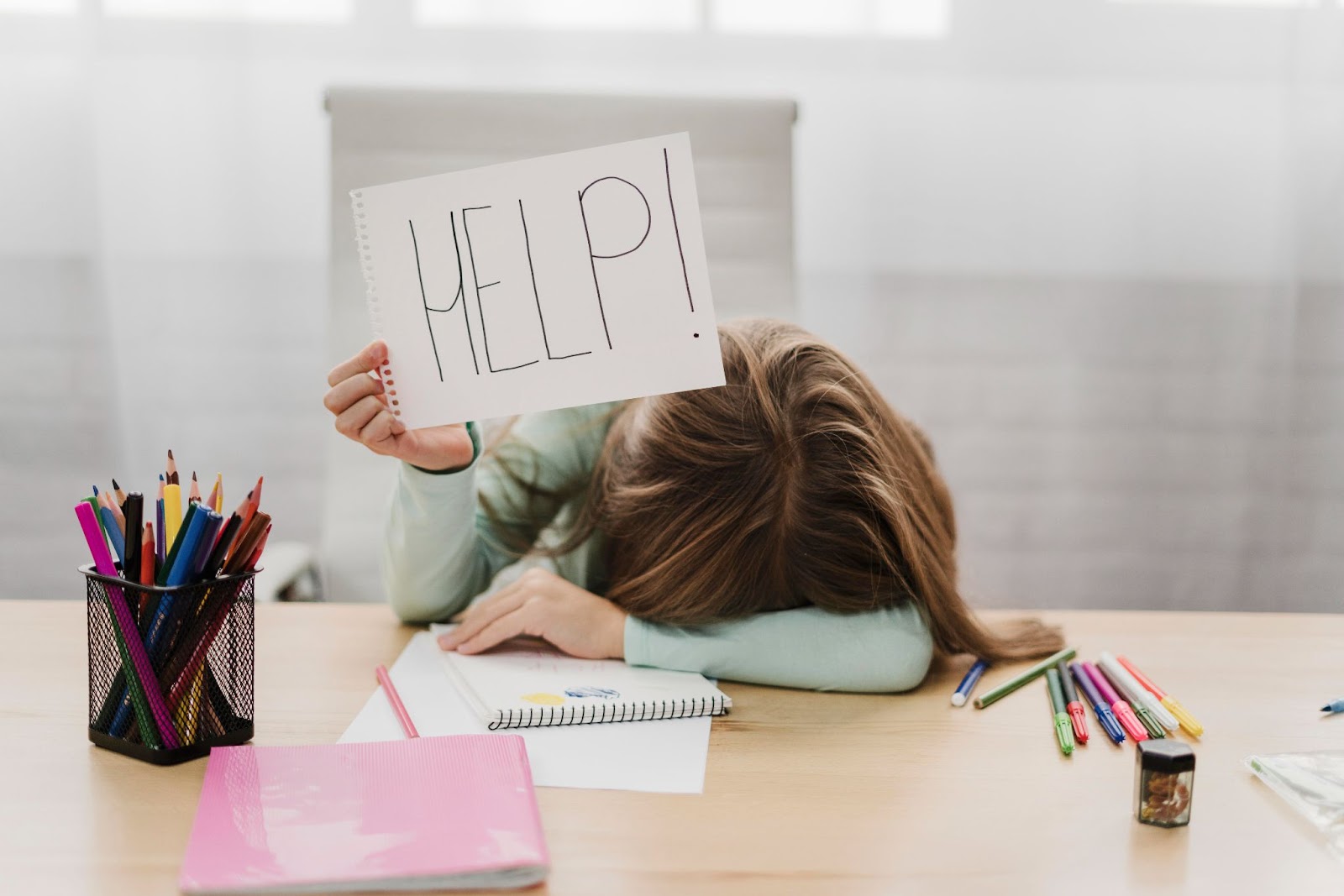La violencia en el noviazgo es una problemática social y psicológica que afecta a jóvenes y adultos en sus relaciones sentimentales. Se define como cualquier patrón de conductas agresivas, físicas, emocionales, sexuales o digitales, que una persona ejerce sobre su pareja en el marco de una relación afectiva, incluso antes del matrimonio o la convivencia.
Este fenómeno implica insultos, humillaciones, control excesivo, manipulación emocional y conductas de aislamiento.
¿Cómo es la violencia en el noviazgo?
La violencia en estas relaciones suele iniciarse de forma sutil y progresiva. Puede empezar con actos de control disfrazados de cuidado, como revisar el teléfono de la pareja, decidir con quién puede salir o criticar la forma de vestir. Posteriormente, pueden aparecer insultos, celos excesivos, amenazas con violencia psicológica y, en algunos casos, violencia física o sexual.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), cerca del 27% de las mujeres jóvenes entre 15 y 24 años han sufrido algún tipo de violencia de género en el noviazgo. Sin embargo, no se trata de un problema exclusivo de mujeres: también los hombres pueden ser víctimas, aunque las mujeres siguen estando en mayor situación de vulnerabilidad por factores socioculturales.
Un aspecto importante es que muchas de estas conductas se normalizan debido a creencias erróneas sobre el amor romántico, como la idea de que “los celos son una prueba de amor” o que “el sacrificio por la pareja lo justifica todo” (Ferrer & Bosch, 2019). Este tipo de creencias aumenta la tolerancia hacia comportamientos abusivos y dificulta que las víctimas reconozcan la violencia a tiempo.
Da el primer paso hacia una vida más saludable con nosotros.
Causas de la violencia en el noviazgo
Las causas de la violencia en el noviazgo son multifactoriales, debido a la interacción de aspectos individuales, familiares, sociales y culturales. Tanto las características personales, como el apego y los modelos parentales juegan un papel clave en la manera de construcción y mantenimiento de relaciones afectivas. Las personas con baja tolerancia a la frustración, impulsividad, inseguridad, celos patológicos, y consumo de drogas, facilitan la aparición de conductas de control y agresión, conduciendo a la violencia en el noviazgo y posteriores relaciones.
De igual manera, según la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977), los niños y adolescentes que observan violencia entre sus padres o cuidadores tienden a normalizarla como una forma válida de resolver conflictos. Asimismo, factores sociales y culturales, como normas de género tradicionales y la presión de grupos, como la creencia en roles rígidos, facilita la tolerancia a la violencia.
Lee también: Pareja Tóxica: ¿Amor o Control?
Apego y violencia en el noviazgo

Un apego inseguro (ansioso o evitativo) se asocia a mayor probabilidad de relaciones marcadas por el control, la dependencia emocional, los celos y la desconfianza (Mikulincer & Shaver, 2016).
Las personas con apego ansioso pueden temer al abandono y ejercer conductas de control o violencia para retener a la pareja. Las personas con apego evitativo pueden mostrarse frías o distantes, y recurrir a la agresión como mecanismo defensivo frente a la intimidad. Asimismo, quienes han experimentado maltrato en la infancia o adolescencia tienen mayor riesgo de reproducir patrones violentos en sus relaciones.
Obtén la ayuda que necesitas y agenda una cita gratuita.
Consecuencias psicológicas del aislamiento y el control
La violencia en el noviazgo no solo deja marcas físicas, sino profundas consecuencias emocionales. Las víctimas suelen experimentar estas experiencias como altamente traumáticas que incluso pueden generar posteriormente sintomatología de Trastorno de Estrés Postraumático.
Asimismo, se experimenta:
- Baja autoestima y sentimientos de culpa.
- Ansiedad y depresión (Shorey, Cornelius & Bell, 2008).
- Aislamiento social, debido a que la persona agresora suele impedir que la víctima mantenga contacto con amistades o familiares.
- Dificultad para confiar en futuras relaciones, lo que afecta su bienestar emocional a largo plazo.
Estas consecuencias se ven agravadas por la percepción de que en una relación de noviazgo “todo es pasajero” y no se le da la importancia que tendría en un matrimonio. Sin embargo, los estudios muestran que las dinámicas violentas en el noviazgo tienden a repetirse y consolidarse en relaciones posteriores si no se interviene.
Para saber más, visita: Tipos de violencia: ¿Cómo impacta en la vida de la víctima?
Prevención y abordaje

La prevención de la violencia en el noviazgo requiere de un enfoque educativo y comunitario. Algunas estrategias recomendadas incluyen:
- Entorno seguro: Promover un apego seguro, trabajar en la autoestima y el autoconocimiento, fomentando la confianza en uno mismo y la capacidad de comunicación asertiva y manejo de regulación emocional.
- Crianza positiva: Establecer límites claros desde los primeros años, sosteniendo el respeto desde el ejemplo y en caso de patrones transgeneracionales, hacer consciencia de esto y comenzar con modelos relacionales diferentes.
- Educación emocional: Programas que enseñan a reconocer el abuso, gestionar emociones y fomentar relaciones saludables han demostrado ser efectivos en adolescentes.
- Promoción de la comunicación asertiva: Las parejas deben aprender a expresar sus necesidades y desacuerdos sin recurrir a la agresión ni al control.
- Fortalecimiento de la red de apoyo: Amistades, familiares y docentes cumplen un papel clave en la detección temprana y apoyo a víctimas.
- Atención psicológica: La terapia y las intervenciones basadas en el empoderamiento personal ayudan a las víctimas a recuperar la autoestima y romper el ciclo de la violencia.
Puede interesarte: Superar una relación tóxica: Consejos para superar una relación tóxica
Encuentra el cambio que estás buscando y agenda tu cita gratuita.
Conclusiones
La violencia en el noviazgo constituye una problemática compleja que afecta la salud psicológica y emocional de las víctimas.
Su origen es multifactorial, vinculado a patrones de apego inseguros, modelos parentales violentos y creencias socioculturales que normalizan el control y los celos como expresiones de amor.
Reconocer las señales tempranas, cuestionar las creencias románticas dañinas y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad son pasos esenciales para su prevención. El acompañamiento terapéutico y la educación preventiva, resultan fundamentales para la construcción de vínculos más sanos y seguros, desde una base de respeto, confianza y libertad compartida.
Referencias
Ferrer, V. A., & Bosch, E. (2019). El mito del amor romántico y su relación con la violencia contra las mujeres en la pareja. Revista de Estudios de Género, 25(1), 47-66.
González-Ortega, I., Echeburúa, E., & Corral, P. (2008). Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes: una revisión. Psicología Conductual, 16(2), 207-225.
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018. Geneva: World Health Organization.