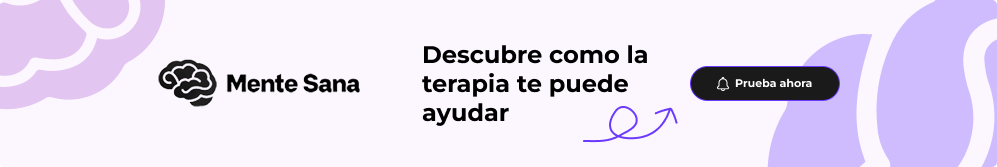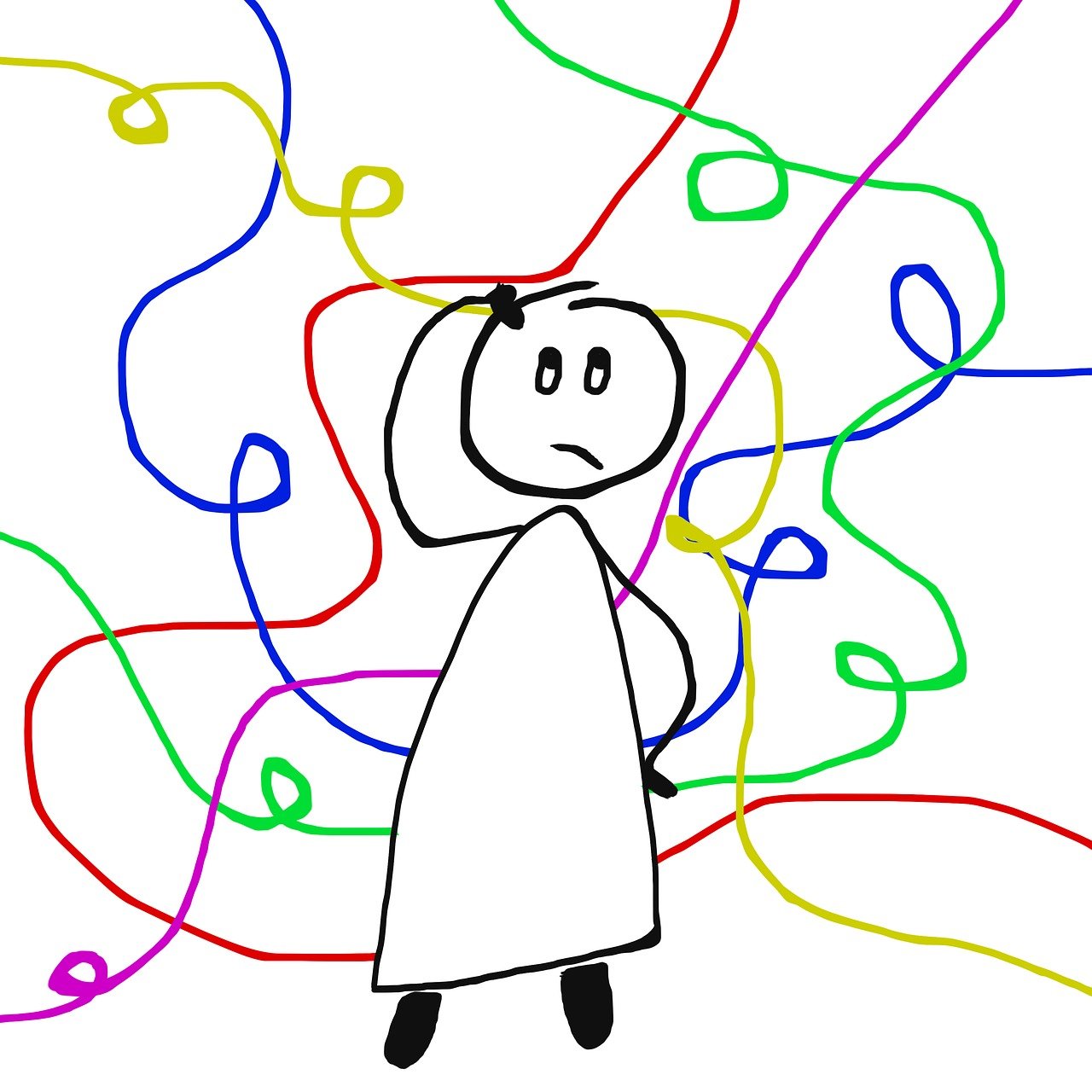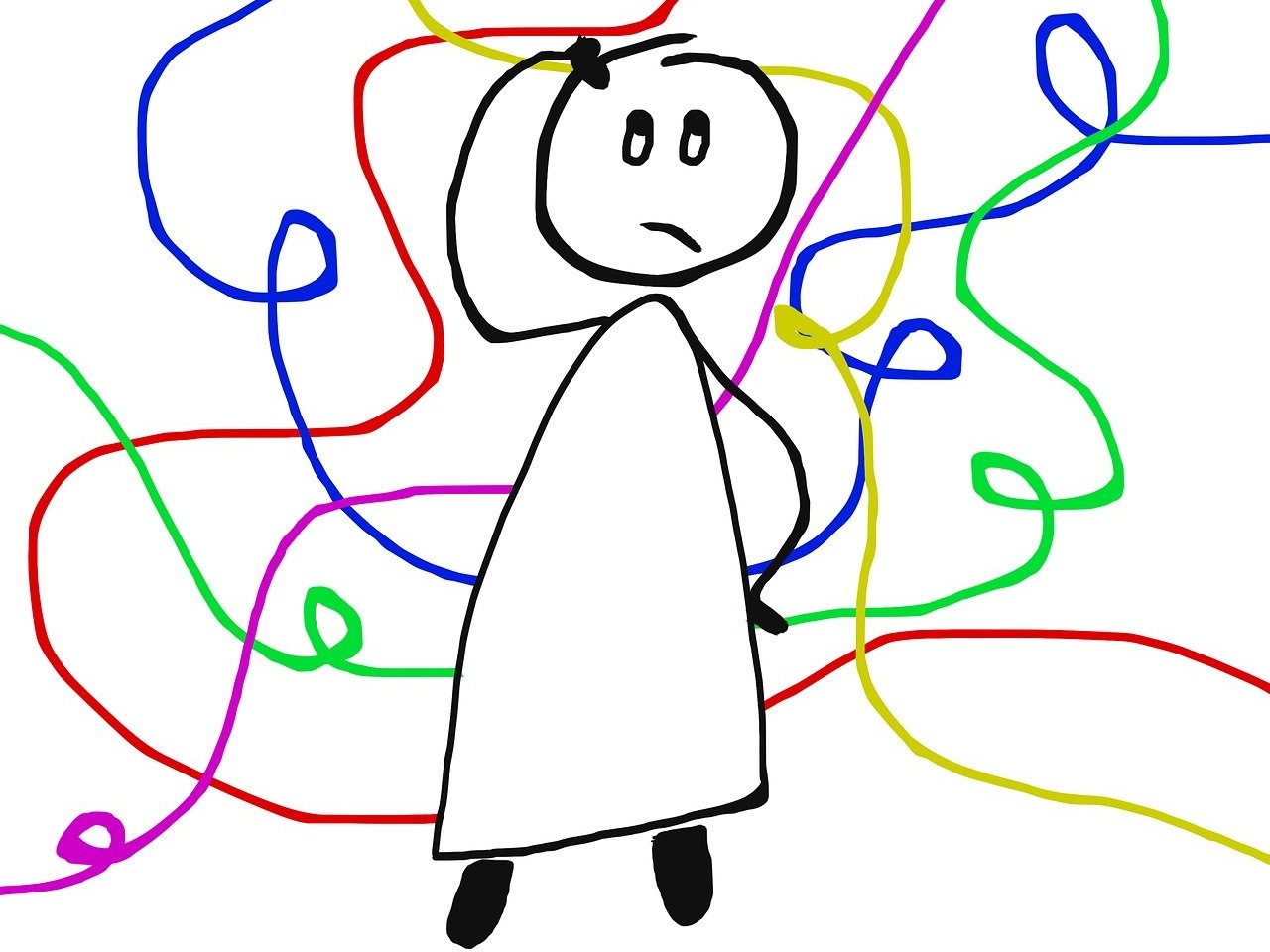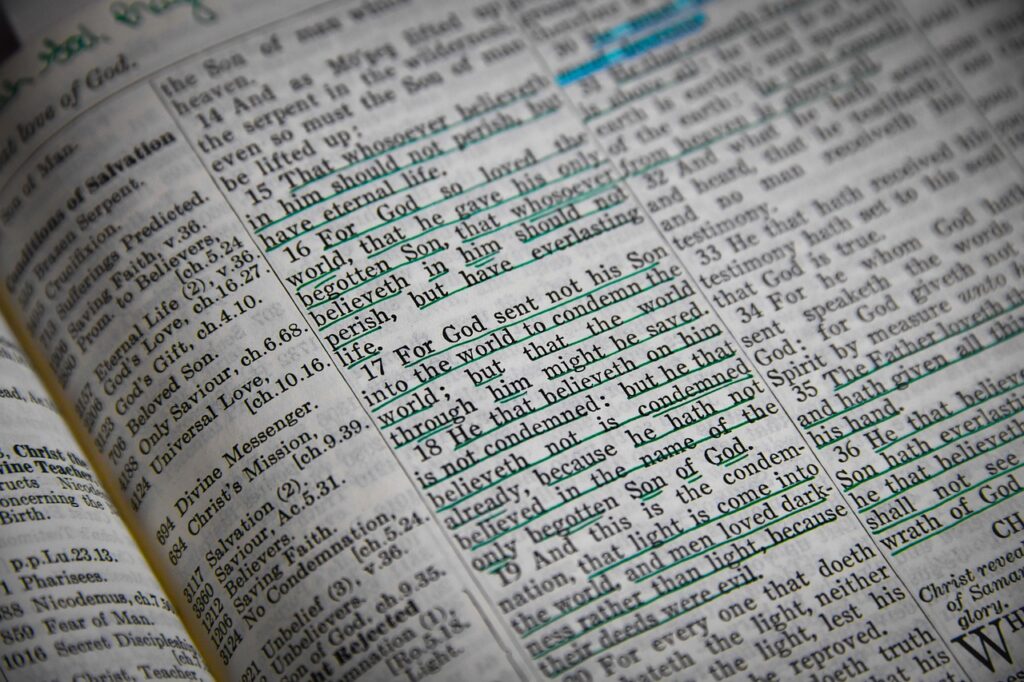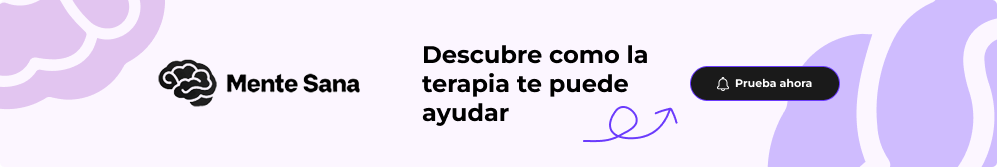Para alcanzar los objetivos es necesario que esté presente la motivación personal. También se requiere de disciplina, paciencia y resiliencia. Ya que la motivación personal debe ser un pilar fundamental para poder construir un estilo de vida y que sea sostenible a largo plazo.
La búsqueda de la motivación personal también se considera parte de un crecimiento y desarrollo en bienestar mental y emocional. Pero, ¿Qué hago para tener motivación personal? ¿Cómo descubro y entiendo mi motivación?
Quédate unos minutos, aprende estrategias para hacer crecer tu motivación personal.

¿Qué es motivación personal?
También conocido como automotivación, se considera como tener el impulso y entusiasmo para lograr una meta sin la influencia de otros. La motivación puede hacer que las personas se sientan más realizadas.
La motivación personal, mejorará la calidad de vida, ayuda en el crecimiento en cuanto al bienestar emocional y mental. La motivación también beneficia a la productividad, desempeña un papel fundamental en cuanto al desarrollo profesional y académico y genera satisfacción.
Es imperativo entender que la motivación no es un estado constante, fluctúa según las situaciones que puedan ocurrir. Es normal que se presenten altibajos en la motivación personal, el objetivo es aceptar esta situación y aprender a gestionarlo.
Un ejemplo muy claro de una gestión motivacional es, cuando no sientas motivación para hacer algo, lo que sea, es cuando más lo tienes que hacer. La activación conductual es un motor para la motivación.
Te puede interesar: Desarrollo personal, buscas tu mejor versión.
Motivación intrínseca vs motivación extrínseca
- Motivación intrínseca
Se refiere al impulso que nace por sí solo, por satisfacción y placer personal, sin depender de recompensas externas. Es importante cuando el individuo muestra entusiasmo hacia el proceso del cambio, que considera valiosa la motivación personal o intrínseca. Tiene beneficios en el ámbito laboral, académico e intereses personales. Se pueden encontrar tipos de motivación intrínseca como las siguientes:
- Reto: buscan retos y nuevas habilidades para aprender y por el placer del logro. Esto para obtener también un desarrollo personal.
- Curiosidad: implica aprendizaje inherente al proceso constante de las personas por conocer.
- Control: hace referencia al valor motivacional de tener alguna sensación de control.
- Contexto: puede ser de inspiración para el entorno en el que se desenvuelva.
- Motivación extrínseca
Se relaciona con la ejecución de actividades con el propósito de obtener recompensas externas, validación, reconocimientos o incentivos económicos o físicos. Surge de factores externos que inician el proceso de cambio. En los colegios se puede ver mediante el incentivo de puntos o reconocimientos, en el hogar con juguetes, ropa o electrónicos. En el ámbito laboral puede ser un ascenso, independientemente de si existe una motivación intrínseca. Existen tipos tales como:
- Motivación basada en la recompensa: es el resultado de recompensas externas, tangibles o abstractas. Ejemplo, un vendedor que cumple un objetivo de ventas tiene incentivo económico.
- Motivación basada en el poder: es una forma extrínseca, ya que se basa en la posibilidad de liderar equipos. Esta motivación es basada en equipos tanto laborales, académicos o de actividades físicas.
- Motivación basada en el miedo: se refiere a las consecuencias que obtienen en un trabajo o académico, cuando no cumplen los objetivos planteados.
Es necesario encontrar un equilibrio entre la motivación intrínseca y extrínseca. Esta situación también dependerá tanto del contexto como el sistema de creencias del individuo.
Si consideras que eres una persona con motivación personal intrínseca, pero que sientes que has ido perdiendo esa motivación y no sabes por dónde empezar, puedes asistir a terapia psicológica. La terapia te brindará estrategias basadas en la evidencia que te ayuden a obtener o reforzar la motivación. Contáctanos.
Es imperativo reconocer cuáles son tus aspiraciones, qué objetivos deseas lograr y sobre todo si el tiempo planteado para ese objetivo es realista. Como se ha mencionado, la motivación es importante, pero también es importante que sean realistas el tiempo y los objetivos, porque a pesar de tener la motivación, también es necesario aprender a gestionarla.
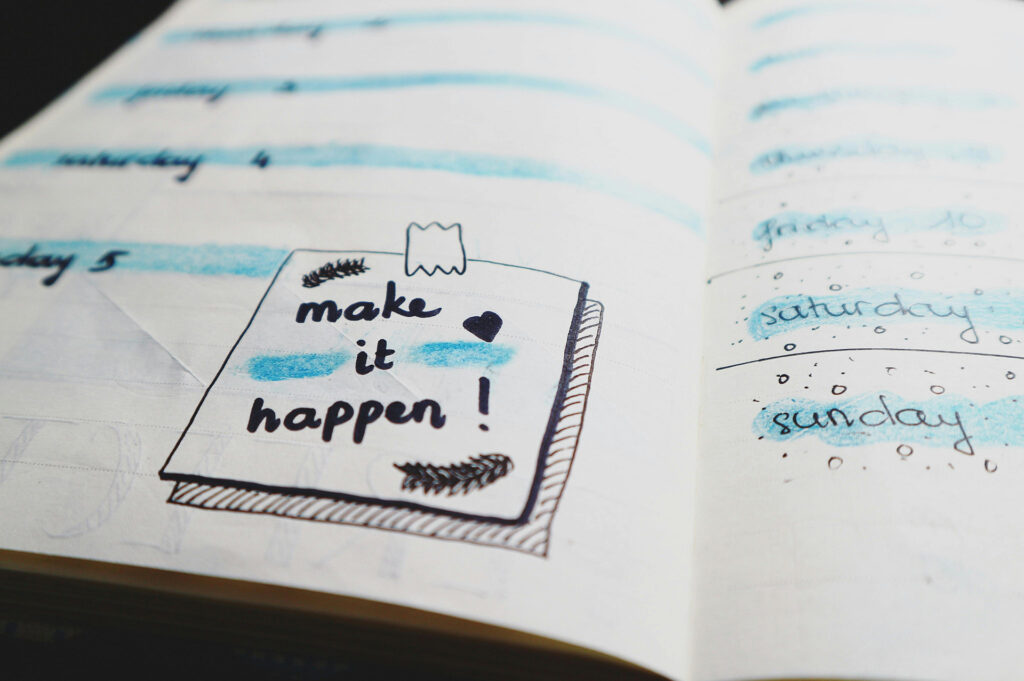
Mentalidad de crecimiento
Como se ha ido mencionando, la motivación es importante pero también fluctuante. También se debe tomar en consideración la mentalidad de las personas, pero más allá de la mentalidad, la actitud de la persona, esto solo con respecto a la motivación.
Sabemos que no se puede decir que una persona con depresión no tiene una buena actitud, porque esta situación va mucho más allá de una actitud, pero volviendo al tema.
La psicóloga Carol Dweck explica que existen dos tipos de mentalidades. Se detona este punto, ya que es importante saber cómo está relacionado con la motivación.
- Mentalidad fija: consideran que la inteligencia es fija; existe una tendencia a mostrarse inteligente. Evita riesgos, ve el esfuerzo como una pérdida de tiempo, no le gusta fracasar y se frustra con rapidez.
- Mentalidad de crecimiento: la diferencia es que considera que la inteligencia puede desarrollarse y lleva al deseo de aprender continuamente. Acepta nuevos riesgos, ve el esfuerzo como un camino de mejora y aprende de la opinión de los demás.
La mentalidad de crecimiento es como la motivación intrínseca; el valor es propio. La resiliencia está presente ante el cambio, existe una gestión adecuada a lo que se refiere la frustración y la aceptación de los errores.
La motivación personal intrínseca impulsa al individuo a nuevos retos, querer aprender de nuevas habilidades y estar en constante crecimiento.
Si quieres estar en constante crecimiento, aprender a lidiar con la frustración ante los errores, la terapia psicológica te puede ayudar.
Estrategias para tener una motivación personal
Antes de poder disfrutar de los múltiples beneficios de la motivación personal, primero es necesario saber que te motiva. Aunque las motivaciones en ocasiones pueden ser obvias, en ocasiones presenta dificultad para alcanzar los objetivos planeados.
Aquí encontrarás algunas estrategias que puedes poner en práctica.
- Establece metas mensurables
| S: Específicas, definiendo claramente lo que quieres lograr |
| M: medibles, establecer criterios para saber cuándo has logrado el objetivo. |
| A: alcanzables, asegúrate de que la meta sea realista y mensurable. |
| R: relevante, que el objetivo esté alienado con tus valores y propósito. |
| T: con plazo, establece una fecha límite para crear un sentido de urgencia pero siendo realista. |
- Practica la visualización: cómo podrías lograr el objetivo cuando estés motivado, celebrando o vivenciando ese logro.
- Practica la autocompasión: sé amable contigo, con el tiempo que te tome, incluso cuando no sientas esa motivación personal presente.
- Estrategias para combatir la procrastinación: puedes hacer listas de paso a paso para lograr el objetivo o aplicar el SMART.
- Tableros de visión: creando representaciones visuales de las metas.
- Diario motivacional: registras las emociones y los progresos.
Estas son solo algunas estrategias que puedes poner en práctica. Cada paso que des para fortalecer y fomentar la motivación personal es importante y totalmente válido.
Incluso en los días que no sientas la motivación al 100% también te puedes mover. El placer y la motivación llegarán en el proceso que estés haciendo la actividad.
La terapia psicológica te puede ayudar con estrategias de activación conductual o de autocompasión para la motivación y frustración que te puede generar.
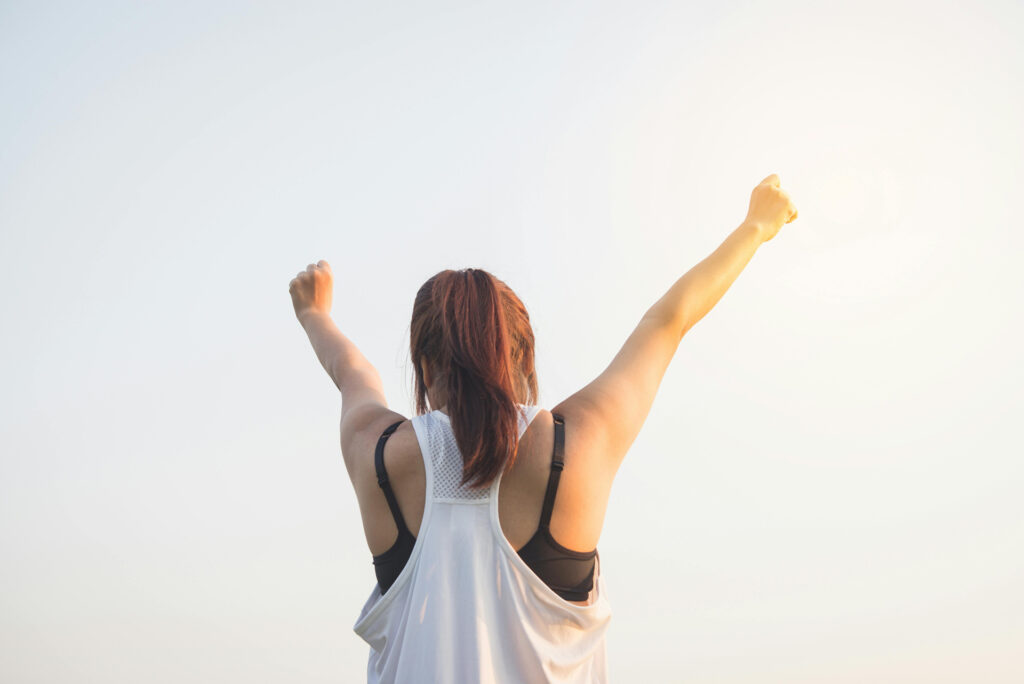
Conclusiones
La resiliencia también forma parte de la motivación personal, ya que, si los objetivos planteados con base en la motivación no son logrados, es necesario volverlo a intentar. Como se ha mencionado, la motivación no es lineal, puede permanecer un tiempo presente, pero en ocasiones puede flaquear.
La motivación, aunque sea intrínseca, también dependerá del entorno, aunque no sea el entorno quien te mueva.
Referencias
Motivación personal: definición, impulso e importancia. (n.d.). OBS Business School.
Vinasco, Z. (n.d.). EL SECRETO DE LA MOTIVACIÓN RICARDO PERRET.