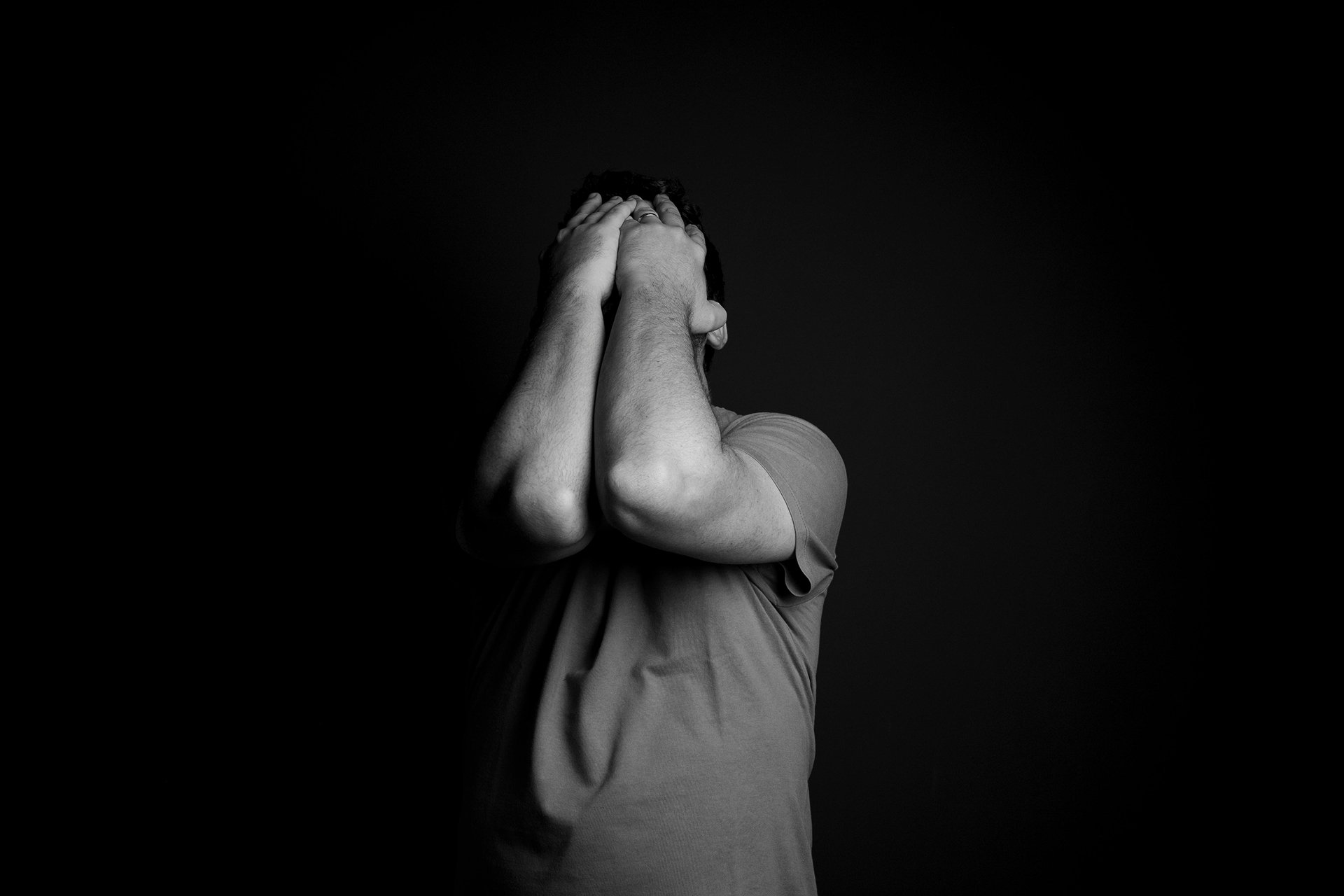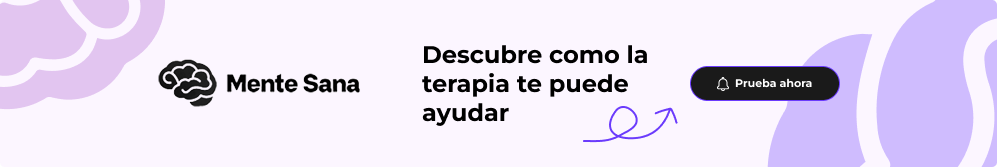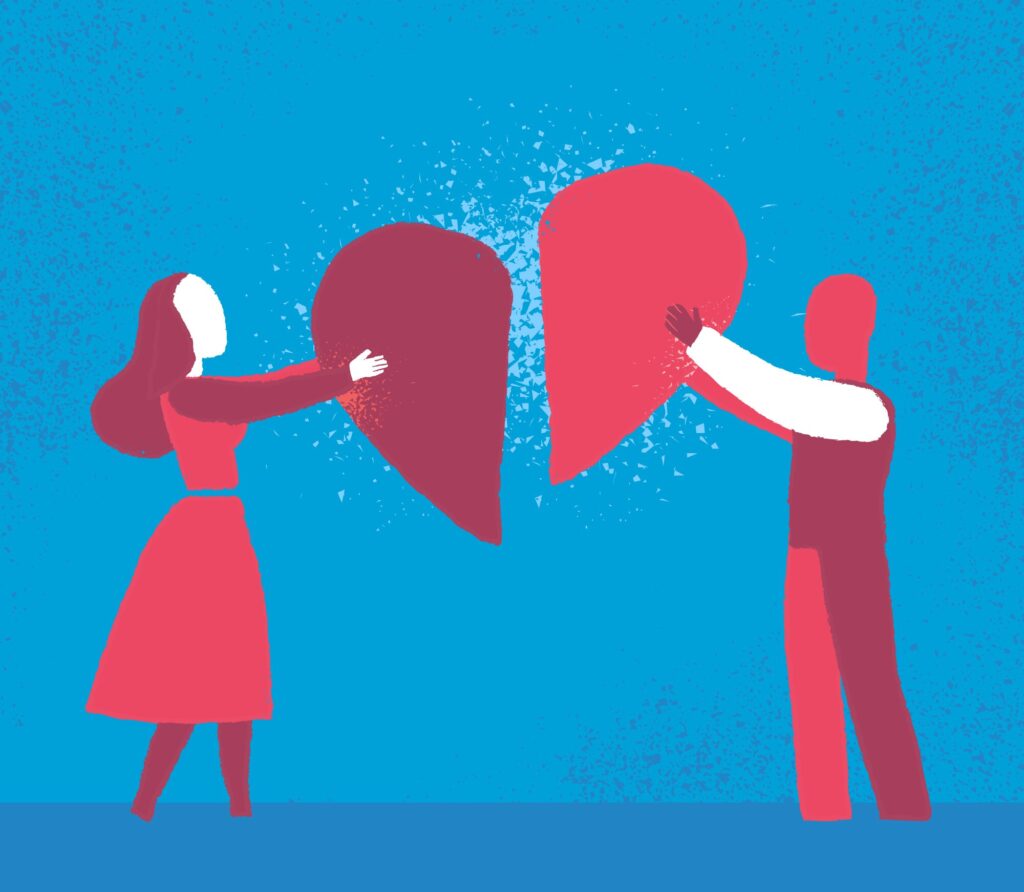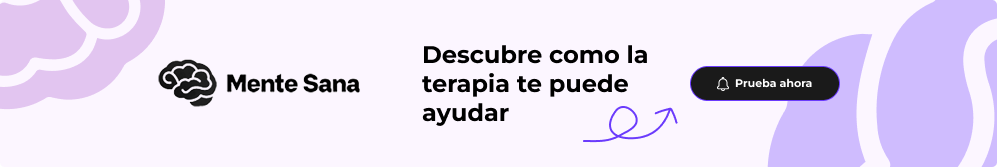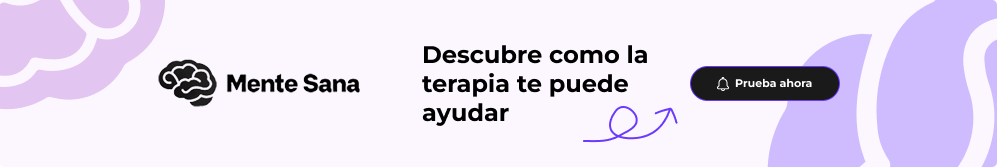El pensamiento estoico es una filosofía antigua que está centrada en la virtud, la razón y la aceptación del destino. Muchas personas en la actualidad lo continúan practicando o manteniendo un pensamiento estoico. Anteriormente, se consideraba que la felicidad se alcanzaba a través de la práctica de la virtud y la aceptación de que muchas cosas no se pueden cambiar y el control de las propias emociones.
Esta filosofía lleva años siendo estudiada y practicada, pero en este artículo conoceremos qué es el pensamiento estoico, cuáles son los beneficios de practicarlo y con qué terapias psicológicas actuales tiene similitud. Quédate un momento.

Pensamiento estoico
El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en Atenas a principios del siglo III a.C. La doctrina del estoicismo o pensamiento estoico está basada en el dominio y control de los hechos, así como también la valentía y la razón del carácter personal.
Ya que el ser humano es un ser racional, su objetivo era alcanzar basándose en la tolerancia y el autocontrol y la sabiduría en aceptar el momento tal como se puede presentar al no dejarse dominar por el deseo del placer o la recompensa inmediata.
Es una filosofía práctica de vida que busca la virtud, la tranquilidad y la felicidad a través de la razón y el control sobre lo que realmente se puede controlar.
En su larga trayectoria, el estoicismo tuvo figuras importantes como Seneca y Epicteto, que explicaron que debido a que la virtud era suficiente para la felicidad, los sabios serían emocionalmente resistentes.
Es importante destacar que el estoicismo o pensamiento estoico no es suprimir emociones, ser apático o frío, es ser consciente de lo que ocurre y aceptarlo. En la actualidad se hace referencia al ser estoico como algo fuerte o rudo. El pensamiento estoico tiene grandes beneficios cuando es aplicado de manera correcta.
Si sientes que no encuentras una manera de gestionar tus emociones y todas las situaciones te afectan, no dudes en contactar con ayuda psicológica. En terapia puedes aprender estrategias basadas en la evidencia para gestionar tus emociones. Contáctanos y agenda una sesión.
Principios del estoicismo
El pensamiento estoico aporta una multitud de principios que pueden mejorar la vida de la persona. El pensamiento estoico no busca crear la ilusión de sociedad perfecta donde no existe el mal ni el sufrimiento, al contrario, busca que se acepte que en la vida existirán situaciones que no se podrán evitar ni controlar, pero sí elegir cómo enfrentarse a ello.
No es necesario saber todo sobre el pensamiento estoico o estoicismo para practicarlo, pero sí es fundamental conocer sus principios básicos.
- Dicotomía del control: diferencia lo que puedes controlar de lo que no
La dicotomía se refiere a dos opciones entre las que elegir, como por ejemplo lo que puede controlar y las otras cosas que se escapan de tu control total. Según Epicteto, solo se pueden controlar tres cosas:
- Lo que deseas: este punto es parecido al budismo. Si deseas cosas y no pasan, sufrirás sí, deseas que no pasen cosas y pasan, también sufrirás. Es por ello que el pensamiento estoico explica centrarse en desear solo aquello que depende de ti.
- Lo que haces: tus acciones dependen de ti, están influidas por lo externo, pero en última instancia tú decides lo que haces y cómo lo haces.
- Lo que te dices: el discurso interior, ser consciente de él para gestionarlo, es crucial para un bienestar mental.
Ahora la pregunta es: ¿Qué cosas escapan de mi control? Todo lo demás, la política, la economía, el clima y todas las acciones de los demás, lo que otros dicen o piensen sobre ti. El pensamiento estoico o los estoicos explican que si te centras solo en lo que no puedes controlar, vas a sufrir.
Es importante preguntarse qué puedo controlar y qué no, y a partir de la respuesta tomar acción.
- La virtud: actúa lo mejor que sepas en lo que depende de ti
No es un término que sea utilizado en la actualidad para hablar de las acciones propias. Seneca explicaba la virtud como recta razón y hace referencia a que debemos pensar y razonar antes de actuar. La virtud puede ser algo abstracto y es por ello que los estoicos lo agruparon en 4 partes.
- La sabiduría práctica que hace referencia a la capacidad de comprender, reflexionar y aplicar la razón para la toma de decisiones.
- La justicia, explica la capacidad de actuar de manera equitativa y equilibrada.
- El coraje haciendo referencia a la capacidad de llevar a cabo acciones que nos imponen respeto o temor y de mantener una resiliencia.
- La templanza o autocontrol que se refiere a la capacidad de moderarse y evitar excesos.
Es decir, si intentas actuar con algunas de estas características, ya estás actuando con virtud o recta razón. En este punto se une el separar lo que puedo controlar y lo que no y actuar lo mejor que sepa, con virtud, en lo que sí puedo controlar.
- Amor Fati: aceptar como puedas lo que no puedes cambiar
Cuando hablamos de aceptación, no hacemos referencia a resignarnos, sino más bien a acoger esa situación, hacer la tuya, aceptar lo que está sucediendo (siempre que no sea violento). Es importante aceptar las cosas que no puedes controlar, antes de librar frustración, deseos o incluso ira.
Como hemos mencionado, aceptarlo no es conformarnos, por ejemplo, si tu pareja te es infiel o te miente, no implica que debas aceptar todo ello, sino aceptar que no está en tu control y que el comportamiento le pertenece a tu pareja.
Se entiende que pueden ser confusos sus principios o que el pensamiento estoico es complicado, pero es más sencillo de lo que parece.

Herramientas prácticas para la vida cotidiana
El pensamiento estoico se puede aplicar diariamente o por lo menos intentarlo en ciertos aspectos de la vida. Lo primordial es saber sobre él, cuáles son sus características y cómo puedo aplicarlo.
Aquí te dejo algunas estrategias que puedes aplicar:
- Premeditatio Malorum (premeditación de los males): hace referencia a visualizar escenarios negativos (lo cual también puede ser una exposición para la ansiedad o el malestar) y prepararse mentalmente para reducir el miedo a lo desconocido. Como se menciona, reduce la ansiedad y fomenta la resiliencia. Un ejercicio práctico es visualizar el peor escenario y preguntarse: ¿Cómo lo enfrentaría?
- Memento Mori (recuerda que morirás): es ser consciente de la propia mortalidad y la impermanencia de todo, es valorar el presente y priorizar lo importante, reduce la procrastinación y disminuye la ansiedad. ¿Qué harías si supieras que te queda poco tiempo? ¿Estás viviendo de acuerdo con tus valores?
- Reflexión diaria: revisa qué juicios se hicieron al finalizar el día, cómo reaccionaste y qué se puede mejorar. Aprendes a reforzar los principios estoicos y refuerzas la autoconciencia.
- Vivir en el presente: valorar lo que se tiene en el momento actual y no preocuparse por el futuro incierto o arrepentimiento por el pasado que ya no se puede cambiar ni controlar.
Estas estrategias están basadas en los principios del pensamiento estoico. Si sientes que todo te desregula, que no sabes como afrontar las situaciones, puedes acudir a terapia. Contáctanos y agenda hoy una sesión.
Es importante tener en consideración que el estoicismo o algunos de sus principios que puedes apreciar en ciertas estrategias de psicología, en la actualidad pueden ir alineados con las siguientes terapias.
- Terapia cognitivo-conductual (TCC): debido a la identificación y reestructuración de pensamientos irracionales, como por ejemplo controlar conductas o eventos que no están en sí mismos.
- Terapia de aceptación y compromiso (ACT): como lo dice su nombre, con la aceptación de lo incontrolable y el compromiso con los valores.
- Mindfulness: trabaja la atención plena en el presente y la observación sin juicio.

Conclusiones
El pensamiento estoico no es una solución mágica, es más bien un marco o estilo de vida que requiere de práctica constante, pero que ofrece un camino hacia la resiliencia. Cuando dejamos de preocuparnos por cosas que no podemos controlar y que no podemos cambiar la narrativa de esas cosas, la gestión emocional empieza también a ser más adecuada.
Como se hace mención, el estoicismo es una filosofía de vida que es tremendamente compleja y que lleva años de estudio.
Referencias
Iberdrola. (n.d.) Estoicismo, el valor de la razón para sobrellevar el caos. (n.d.).