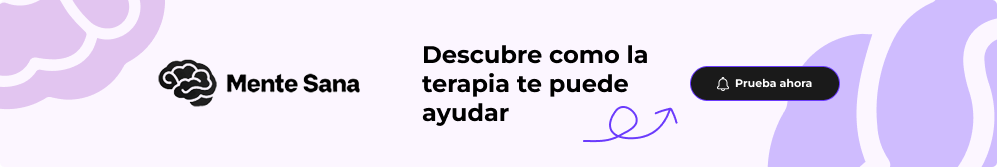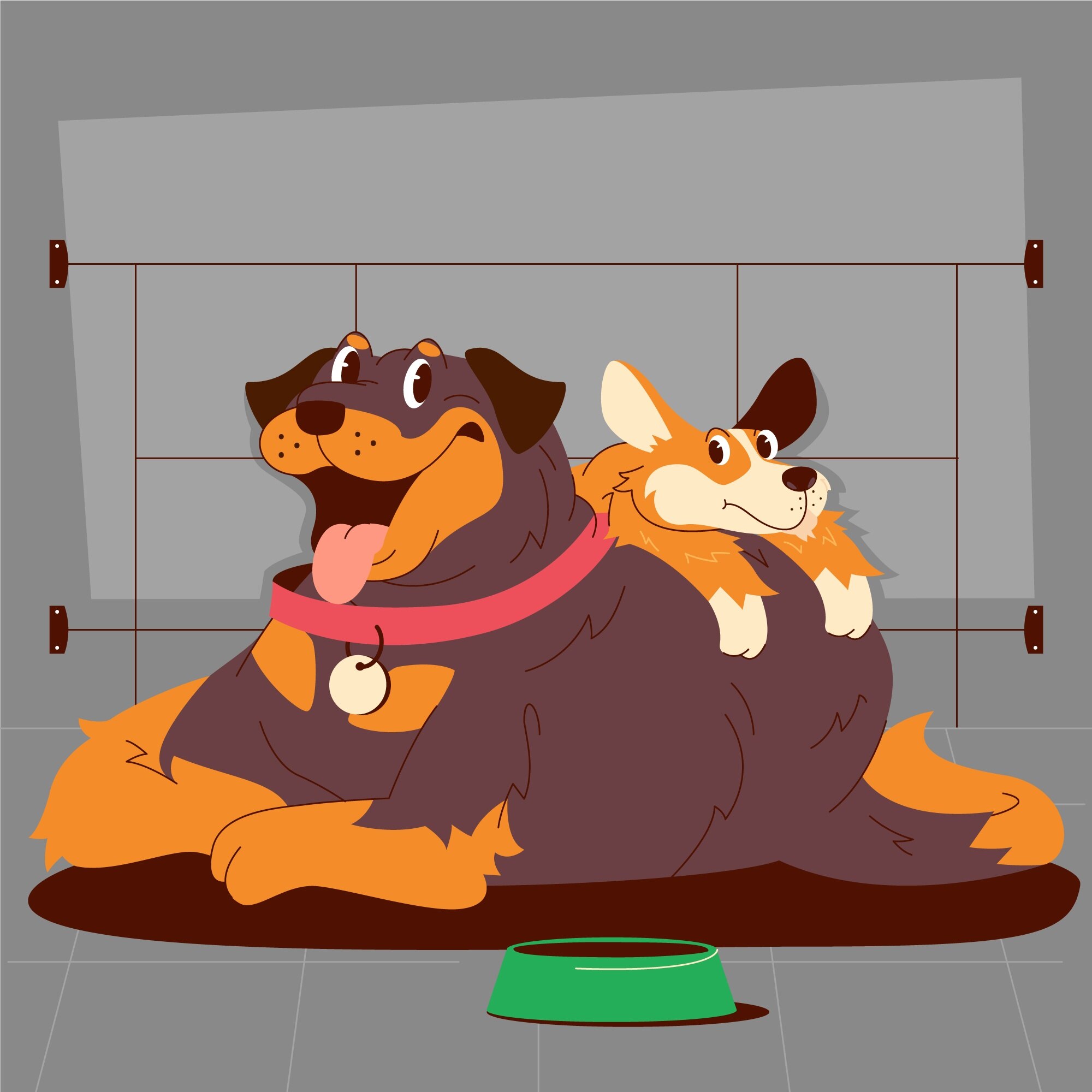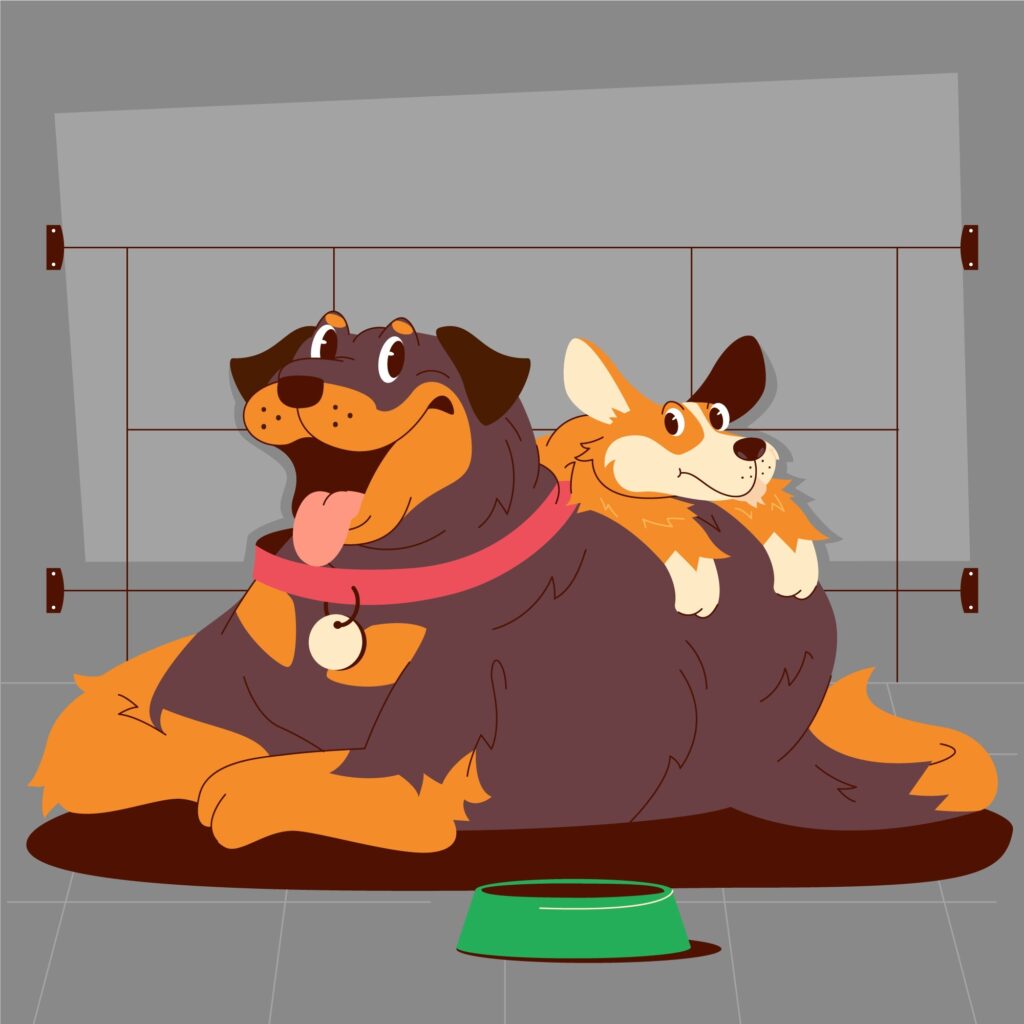Los estilos de crianza en la familia son fundamentales en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños. La manera en que madres, padres o cuidadores educan, establecen límites y brindan afecto, moldea no solo la infancia, sino también la personalidad adulta. Aunque no existe una “fórmula perfecta”, comprender qué son los tipos de crianza permite fomentar entornos familiares más saludables y empáticos.
¿Qué son los estilos de crianza en la familia?
Cuando hablamos de tipos de crianza, nos referimos a los patrones o estilos que los adultos emplean para guiar, apoyar y educar a sus hijos, incluyendo la comunicación, el afecto, la asertividad y la integración sociofamiliar. Diversos elementos pueden condicionar la forma en que una familia orienta: historia personal, nivel educativo, salud mental, cultura, situación socioeconómica y apoyo social.
Diana Baumrind (1967), psicóloga del desarrollo, identificó los tres estilos de crianza en la familia: autoritario, permisivo y democrático. Posteriormente, Maccoby y Martin (1983) ampliaron esta clasificación, incluyendo el estilo negligente. Estos estilos se definen a partir de dos dimensiones principales: el nivel de exigencia (control) y el nivel de afecto (calidez).
Aprende más sobre cómo cuidar tu salud mental con Mente Sana.
1. Crianza autoritaria

Este estilo se caracteriza por altos niveles de control y baja calidez emocional. Los cuidadores establecen normas estrictas y esperan obediencia sin cuestionamientos. La comunicación es unidireccional y se recurre con frecuencia al castigo. Aunque puede generar disciplina, se manifiestan conductas desadaptativas, dominantes por parte del progenitor y como resultante, el niño presenta inhibición, baja autoestima, vulnerabilidad, ansiedad y escasa autonomía.
2. Crianza permisiva

En este estilo existe un alto afecto, pero con escasa disciplina o exigencia. Los adultos tienden a evitar los límites y permiten que los niños tomen decisiones sin una guía firme. Aunque favorece una buena conexión emocional, puede llevar a dificultades en el autocontrol.
Esto crea conductas desafiantes y conflicto en el establecimiento de normas, conductas hostiles y manipulación exuberante hacia los padres. A su vez, se ha asociado al posible consumo de sustancias, por falta de madurez emocional y escasez de responsabilidad en su accionar. Este es uno de los estilos de crianza en la familia, que más tiende a generar baja tolerancia a la frustración.
3. Crianza democrática (o autoritativa)

Considerado el estilo más equilibrado, combina altos niveles de afecto con normas claras de exigencia. Los cuidadores establecen límites, pero también fomentan la comunicación, el respeto mutuo y la autonomía. Según estudios de Steinberg (2001), este estilo está relacionado con altos niveles de autoestima, responsabilidad y habilidades sociales en los hijos, lo cual facilita un desarrollo psicológico equilibrado permitiendo el manejo de emociones, autonomía y comportamiento del menor. Dentro de los estilos de crianza en la familia, es el que mayor bienestar emocional genera.
4. Crianza negligente

Se caracteriza por la falta tanto de afecto como de control. Los cuidadores suelen estar ausentes física y emocionalmente, lo que puede derivar en dificultades afectivas, bajo rendimiento académico y problemas de apego, debido a la permisividad extrema y despreocupación parental.
Este estilo de crianza genera en el infante efectos negativos a nivel conductual y emocional, provocando sobrevaloración de problemas, victimización, inclusive inestabilidad en sus relaciones interpersonales.
Anímate a transformar tu vida con iniciando con tu sesión gratuita.
Impacto de los estilos de crianza en la familia en la conducta de los niños
Estudios hallaron que Estilos Autoritarios, Negligentes o Permisivos, muestran una correlación positiva en función de baja autoestima, enojo, hostilidad, problemas de estabilidad emocional y escasas habilidades socioemocionales.
De igual manera, se resalta la relación de la inestabilidad emocional y las emociones negativas con la permisividad, hostilidad y el rechazo materno.
No obstante, los niños formados con un estilo de crianza democrático poseen niveles de disciplina elevados, mientras que los que fueron criados con una práctica negligente presentan niveles bajos de rendimiento y conductas disruptivas.
Apego y estilos de crianza en la familia
Los estilos de crianza influyen directamente en el desarrollo del apego entre padres e hijos, ya que determinan la calidad del vínculo emocional que se establece en la infancia. Un estilo de crianza sensible, afectuoso y coherente (democrático) favorece la formación de un apego seguro, lo que permite al niño explorar el mundo con confianza y desarrollar relaciones sanas.
En cambio, estilos autoritarios, negligentes o inconsistentes pueden generar apegos inseguros (evitativo, ambivalente o desorganizado), asociados a dificultades emocionales y relacionales a lo largo de la vida. Según Bowlby (1969) y Ainsworth (1978), la calidad del cuidado recibido en los primeros años de vida es determinante para el tipo de apego que se desarrollará. Por ello, resulta esencial reflexionar sobre los estilos de crianza en la familia desde una perspectiva emocional y vincular.
La crianza imperfecta
Paola Roing, en su libro “La crianza imperfecta: Por qué no puedes llegar a todo, y está bien así”, menciona la idea de aceptar que no existen madres ni padres perfectos, y que educar desde el amor implica reconocer nuestras limitaciones, emociones y errores sin caer en la culpa constante. Propone una mirada compasiva hacia la maternidad y paternidad, criando desde la presencia, la conexión emocional y la autenticidad, favoreciendo así vínculos más sanos y humanos.
Asimismo, D. W. Winnicott (1965) ya hablaba de la “madre suficientemente buena”, aquella que no es perfecta, pero sí emocionalmente disponible y capaz de reparar los errores. Es decir, que la crianza imperfecta conlleva educar con amor, con límites sanos y con autocompasión, entendiendo que se trata de un proceso dinámico en el que se aprende con el tiempo, se cometen errores y se desarrollan nuevas habilidades. Esta visión es aplicable a todos los estilos de crianza en la familia, donde el eje central debe ser siempre el vínculo afectivo y humano, que conduce a un apego seguro.
Da el primer paso hacia una vida más saludable con nosotros.
Conclusiones
Los estilos de crianza en la familia no solo determinan la relación entre padres e hijos, sino que influyen directamente en el bienestar infantil.
Las investigaciones destacan que el estilo democrático es el más favorable para el crecimiento integral del niño, sin embargo, existen factores parentales que afectan la forma de educar. En este sentido, adoptar una mirada compasiva, permite aceptar que errar es parte del proceso.
Por ello, lo importante es promover una crianza basada en el respeto, el apego seguro y la comunicación. Es decir, estar disponibles emocionalmente, mantener una sintonía empática, establecer límites con amor y aprender junto a los hijos.
Referencias
Roig, P. (2023). La crianza imperfecta: Por qué no puedes llegar a todo, y está bien así. Bruguera.